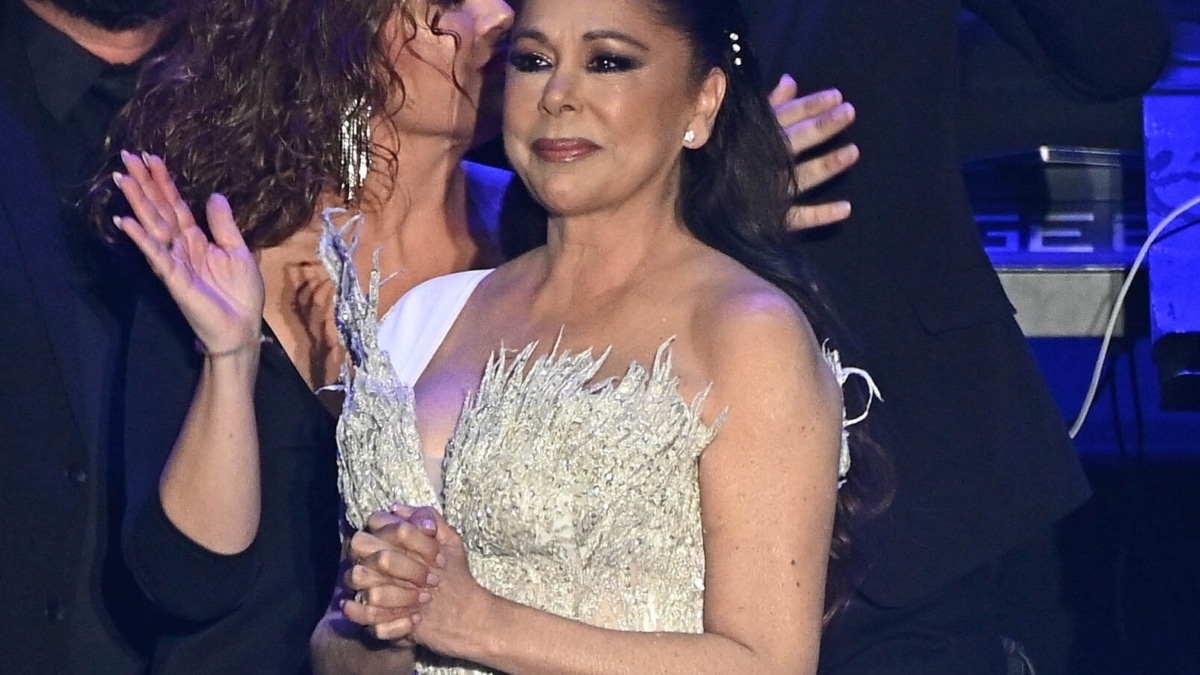El privilegio de habitar el mundo de Siri Hustvedt
Siri Hustvedt fue la primera persona en la que pensé cuando Paul Auster falleció, el pasado mes de mayo. Sé, porque lo he vivido muy cerca, tanto que sigue doliendo, aún, que quien comparte su vida con el fallecido es, después de él, el que más pierde, porque nunca más volverá a dormir a su lado, ni a levantarse con él. Por eso, la tristeza, inmensa, de aquel día, al ser consciente de que no volvería a leer un nuevo libro de Auster, se mezcló, como sólo hacen los sentimientos que nos mueven y paralizan, con el dolor por la pérdida de Siri, por la aflicción que, desde ese momento y tal vez ya para siempre, pues el duelo, esa cosa con alas, es un estado vital cuya temporalidad es relativa, tan ambigua como la existencia, sentiría. Me puse en su lugar, había estado en uno muy parecido, varias veces, y quise escribirla, nada más enterarme de la noticia. Pero me contuve. Decidí darle esa intimidad que no por dolorosa deja de ser preciada y que, casi siempre, el luto se lleva, la arrastra con él, dejando a la intemperie al que lo padece, vulnerable y expuesto. Al cabo de las horas, nunca suficientes, la envié un mensaje de pésame, siento mucho tu pérdida, sé que nada de lo que diga podrá aliviar tu pena, consolarte, pero tienes todo mi cariño, le dije. No esperaba que contestara, no lo hice para eso. Los días que entonces Siri vivió, que de pronto se convirtieron en meses, son lo más cercano a la muerte que se puede estar en vida sin que medie la enfermedad. Pero el pasado miércoles, Siri me respondió a ese WhatsApp. Sus palabras, que destilaban sensibilidad, agradecimiento, hondura, comprensión, elegancia, pues todo eso es ella, terminaban con un “estoy deseando que volvamos a vernos”.
Y eso hicimos, nos reencontramos, el jueves pasado, en Gijón, en un Teatro Jovellanos lleno para escucharla, para seguir perseverando en la alegría, pese a todo, a la muerte misma. Porque la vida es muy hermosa, incluso ahora. Esos versos de Raúl Zurita se me vinieron a la mente al ver esa tarde a Siri, poco antes de estrecharnos en un abrazo que medí por miedo a importunarla, a estrecharla demasiado y que su fragilidad, fuente también de su fortaleza, se resintiera. Pero sus ojos, brillantes, iluminadores, como su literatura, y su sonrisa, espontánea, jamás forzada, pura inteligencia, me arroparon y estrecharon, me hicieron sentir cómplice de un momento privilegiado, que recordaré mientras conserve la memoria. Después, yo nerviosa, no intranquila, ella expectante, pero relajada, nos condujeron entre bambalinas y nos llevaron a un lateral del escenario, preparado con dos sillones que pretendían convencernos, a las dos, también al público, de que esa charla, la conversación que íbamos a tener, podría haberse producido en la intimidad de un salón, de una biblioteca, en nuestras casas. Vamos a pasarlo bien, le dije a Siri, tras colocarnos los micrófonos, todavía silenciados, y salí a escena, aunque en mis movimientos, en cada uno de ellos, no había nada teatral, era real, lo que sentía, pura emoción. Me coloqué en el centro, de pie, me detuve, unos minutos, en su extraordinaria trayectoria, intelectual comprometida con el convulso tiempo que nos ha tocado vivir, puente entre las humanidades y las ciencias, autora de novelas maravillosas, de ensayos lúcidos y profundísimos, de artículos, de poemas, traducida a más de treinta idiomas, Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2019, y la invité al escenario.
Siri salió, abrumada, muy emocionada, saludó al público, me dio las gracias, de nuevo, una vez más, y nos sentamos. A partir de entonces, la magia de las palabras, oportunas, escogidas, pertinentes, inspiradoras, nos embriagó. Ninguna de las preguntas que había preparado se referían, no estaban relacionadas, siquiera, con el fallecimiento de Auster. La intimidad, de nuevo, su intimidad, quería preservarla. Pero, al plantearle qué le quedaba por escribir, a ella, que comenzó a los 14 años, Siri empezó a hablar de su marido, de su enfermedad, del tratamiento, de su cuidado, del amor, hacia él, hacia los libros, de la escritura, la suya y la de él, de toda una vida compartida, interrumpida, en este espacio, en este tiempo, por la muerte. Al acabar esa intervención, el público rompió en aplausos, y yo lo agradecí, esos momentos, para tomar aire, coger aliento, y, sobre todo, contener las lágrimas.
Luego seguí, de su mano, atenta a cada una de sus frases, hasta el final, cuando volvimos a abrazarnos, en mitad del escenario, frente al público, ya sin miedo a romper el delicado equilibrio de la emoción compartida. Esa noche, dormí descansando, algo que pocas veces, casi nunca consigo. Soy una privilegiada. Habito ese mundo que Siri Hustvedt lleva tantos años construyendo, con delicadeza y devoción, en cada una de sus obras. Musa insumisa, su literatura nos hace mejores seres humanos.