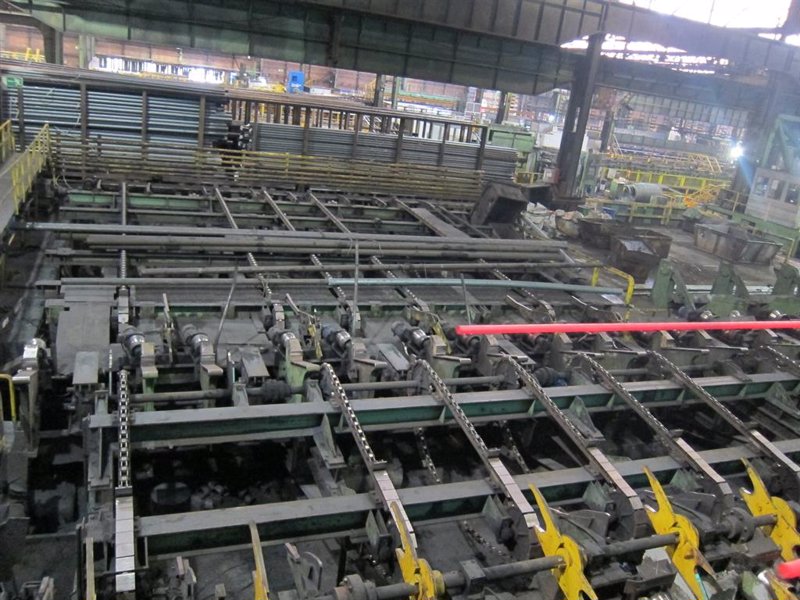La idea de Ortega de que España era el problema y Europa la solución no era, como otras del filósofo, una ocurrencia brillante o meramente ingeniosa: era una máxima certera, un aserto verdadero. Un siglo después caben pocas dudas al respecto: España figura entre los países más europeístas de Europa, aunque también aquí haya tomado cuerpo el fantasma de esa misma ultraderecha que viene recorriendo el continente desde hace años y que exhibe entre sus señas de identidad un antieuropeísmo de brocha gorda y pugnaz miopía que ha calado en segmentos de población muy significativos no ya de la Europa políticamente más periférica sino de países centrales como Francia, Alemania o Italia.
Cien años más tarde, España ya no es el problema, entre otras cosas porque en 1986 encontró en Europa la solución escamoteada durante todo el siglo XIX y tres cuartos del XX por las palurdas élites políticas y eclesiásticas en cuyas manos estuvo la dirección de la sociedad y el Estado. Hacia la segunda década del nuevo siglo, Cataluña se convirtió en un problema a cuya solución, parcial sin duda pero en todo caso prometedora, contribuyó decisivamente nuestra pertenencia a la Unión Europea. Herederos sin saberlo de la idea de Ortega, los independentistas pusieron en circulación la ocurrencia de que, para Cataluña, España era el problema y Europa la solución: la idea no fructificó sencillamente porque, a esas alturas del siglo, hacia ya varias décadas que España era también ella misma Europa.
Adiós a la España de Ortega
El independentismo se convenció a sí mismo e intentó convencer a la mayoría social catalana de que todavía estábamos en la España de Ortega y que, por tanto, la solución era una Cataluña fuera de esa España pero integrada en Europa. Naturalmente, tal cuadratura del círculo no era viable. Ni lo era ni lo será mientras las mayorías sociales y electorales de Cataluña no cambien de manera sustancial. Y por ahora no lo han hecho: Esquerra Republicana de Catalunya ya lo ha entendido, pero no así Junts, o no tanto Junts como su líder Carles Puigdemont, sin cuyas particulares vicisitudes políticas, judiciales y aun puramente biográficas no cabe entender el delirante rumbo de la formación posconvergente, buena parte de la cual debe estar por cierto bastante harta de vivir esos tiempos interesantes que, sin embargo, tanto seducen y embriagan a su alevoso líder.
Tras la investidura del socialista Salvador Illa y una vez dejado atrás el capítulo antiestatutario, anticonstitucional y antiespañol, pero también en gran medida anticatalán, que hemos dado en denominar ‘El Procés’, la relación de Cataluña con España y sobre todo consigo misma ha variado notoriamente. La mayoría social del Principado ya no quiere irse de España, pero difícilmente aceptará salir con las manos vacías del atolladero político y emocional en que ella misma se metió. El problema ya no es España, pero sí lo es, sí sigue siéndolo, el dinero. El dinero no solo como tal dinero, sino también como símbolo político, como rasgo diferencial, como materialización efectiva de un ‘primus inter pares’ truncado por el dichoso ‘café para todos’.
Un poco más, algo menos
El Procés -que, como sucedió con la Transición, se ha ganado a pulso el derecho a que lo escribamos con mayúsculas- empezó con el dinero y acaba con el dinero: Artur Mas lo llamó Pacto Fiscal, Salvador Illa y María Jesús Montero lo llaman Financiación Singular, Josep Borrell lo llama Concierto, Alberto Núñez Feijóo lo llama Agravio y Santiago Abascal lo llama Traición. En todo caso, se trata de dinero, sobre el que la negociación siempre es posible. Difícil pero posible porque en ella pregunta principal es ‘cuánto’: cuánto necesitas, cuánto mereces, cuánto quieres, cuánto te doy, con cuánto me quedo…
A este propósito, el problema para el presidente socialista Pedro Sánchez es que lo que sostienen los socialistas Illa o Montero no se parece en nada a lo que sostienen los socialistas Page o Borrell: para los primeros la discusión es puramente federalista y se circunscribe aproximadamente a lo que llamaríamos, con Machado, ‘un poco más, algo menos’, mientras que para los segundos es una cuestión de principios donde lo relevante no es el ‘cuánto’ sino el ‘qué’, un ‘qué’ cuyo contenido y cuyas hechuras son para ellos pura, simple y descarnadamente confederales.
Del mismo modo que un siglo atrás Ortega y antes que él los regeneracionistas sostenían que toda solución para España pasaba por Europa, por imitar las leyes, las instituciones y las costumbres de Europa, cabría ahora sostener que hoy toda solución para España pasa por Cataluña, no naturalmente en el sentido de imitar unas leyes, instituciones y costumbres que son básicamente las mismas que a este lado del Ebro, sino en el sentido de proveer al Principado de una urdimbre institucional y financiera lo bastante tupida y estable como para permitirnos decir adiós a los malditos tiempos interesantes que soportamos desde hace tres lustros y, sobre todo, para convencer a la mayoría de los catalanes -no a todos, por supuesto: eso nunca ocurrirá- de que España ha dejado de ser el problema. Pensar que cabe dejar realmente atrás El Procés sin dar nada a cambio es poco realista: tan poco realista como lo fue en su día creer que la independencia en el marco de la Unión Europea era poco menos que coser y cantar.