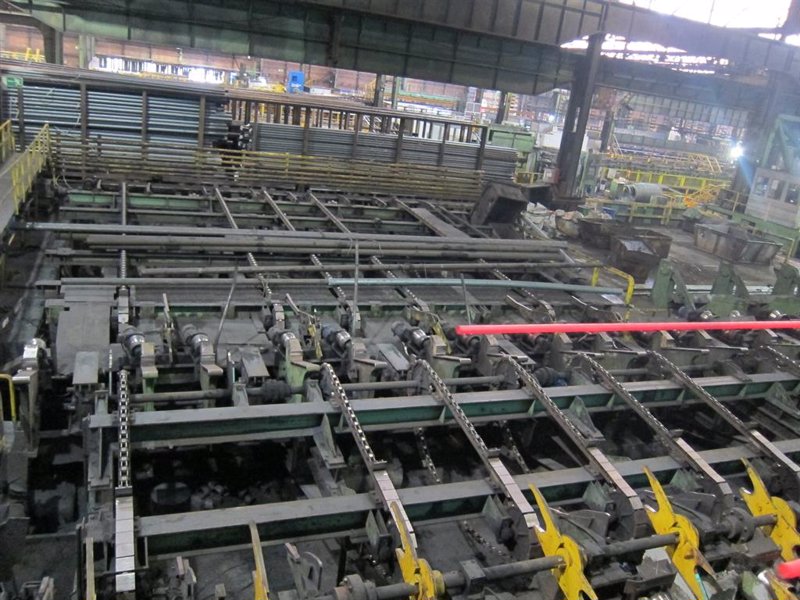Una vista de la Gran Vía de Madrid. / Shutterstock
Durante estas vacaciones he visto dos documentales que me han gustado por su mensaje y su factura, y que me han dado qué pensar. Uno de ellos es “Sintiéndolo mucho”, sobre Joaquín Sabina y su última (?) gira, de Fernando León. El otro, “El crítico”, sobre Carlos Boyero, más intimista y testimonial, casi un mentís de la idea que de él tenemos. Lo firman Morales y Zavala. Se preguntarán qué carajo tienen que ver Sabina y Boyero. Son personajes distintos y distantes: uno, músico y poeta, un creador, como dicen los cursis. El otro, un crítico de cine, vitriólico y anarca. Un inspirado destructor, a juicio de sus haters. Y sin embargo, sus vidas presentan rasgos comunes que no dejan de generarme sana inquietud. Un primer parecido en sus biografías es la necesidad de huir del lugar que los vio nacer. No sé hasta qué punto ese ansia de partir es un requisito indispensable para triunfar en la vida, pero desde luego parece inexorable, ya sea para evitar el acomodo de lo conocido, o para escapar del libreto escrito de una vida pequeña. O de un entorno opresivo. Úbeda y un padre comisario de policía -retratado en “El jinete polaco” de Antonio Muñoz Molina como Florencio Pérez-, en el caso de Sabina; Salamanca y un internado de Padres Escolapios y todo tipo de abusos, en el caso de Boyero. Esa fea realidad diaria fuerza al evadido a jugárselo todo a una, al triunfo o a la muerte en su autoexilio, sin medias tintas. Puerta grande o hule. Podrían haber opositado a Correos en un colegio mayor, pero esa hégira es tanto más heroica cuando se tiene un talento artístico o literario y se aspira a vivir de él. Ese impulso creativo era vocacional en el caso de Sabina, y algo más tardío en el de Boyero, que aspiraba legítimamente, lafarguiano y nihilista, a no hacer nada de su vida, hasta que Fernando Trueba le abrió, sin quererlo, por esos giros de guion que nos sitúan donde no sabíamos que queríamos estar, el objetivo a un futuro como crítico que quizá nunca imaginó, pese a su obsesión enciclopédica por el cine, su eros y su tánatos. Ambos decidieron huir a Madrid, ese Xanadú donde confluyen todos los anhelos de los genios de provincias, esa tierra prometida de farra y subsecretarios. Por alguna razón, personajes como los mencionados nunca hubieran soñado con triunfar en ningún otro lugar, pues era Madrid el que aparecía totémico y aspiracional en los posos de sus cafés, pues sin Madrid, su cielo protector y su noche canalla, no se entiende a Sabina ni su obra, y sin Madrid tampoco se entiende a Boyero y su camino vital, que uno imagina parecido a la Gran Vía cuando despuntan los camiones de la basura y los travestis dejan su sitio a las loteras. Madrid es el Nueva York de los castizos, pues tanto Sabina como Boyero lo son. No hay estudios concluyentes sobre si uno nace castizo, o se hace. Si es esencia o existencia, como dice Umbral. Todas las definiciones de “casticismo” se quedan cortas. Todas invocan algo atávico y retrógrado que los boyeros y sabinas han hecho pedazos, redefiniendo el concepto a través no sólo de su arte, sino también de una cierta forma de estar en el mundo, de expresarse, de perfilarse frente a la vida. Hay algo matador en Sabina, pero quizá el más torero de los dos, por irreverente frente a lo establecido, capaz de dar la espalda a ciertos popes contemporáneos y astifinos, sea Boyero. España se modernizó sin dejar de parecerse a sí misma a través de personas como ellos, quizá porque vivieron el paso de la posguerra a la Movida, de la penicilina a la cocaína, y esa modernidad que otros como ellos trajeron sólo podía ser de verdad, no ful e importada como la posmodernidad actual. Sin exégetas no hay generación, dijo también don Paco. Ellos lo son. Ambos son vulnerables, pues sin sentimiento no hay arte, y eso los hace auténticos. Sabina no llega a héroe, pues no sale indemne de décadas de despreocupada destrucción, pero va para mito. Boyero es el antihéroe, y parece cómodo en el papel de asumir ciertas derrotas vitales con dignidad de púgil callejero. En el crítico vemos, a ratos, un vacío total en unos ojos que se vuelven ternura de pronto en contacto con otro ser humano, ya sea un amigo o la recepcionista de un hotel. En Sabina hay más divismo, pero nunca se aleja demasiado de su niño interior, de su yo proustiano y travieso de fuerza viva de provincias. Sabina y Boyero, tanto monta, son dos grandes solitarios con tendencias depresivas rodeados de muchos amigos, una claque que es prozac y contrafuerte frente al suicidio o la sobredosis. Uno no puede dejar de pensar, viendo la película de sus vidas, que las han vivido a carta cabal, que no tuvieron miedo, pese a pasarles el pitón de la Parca muy cerca del muslo. En esa cercanía con lo oscuro reside su atractivo, pues sin esas sombras en unos rostros hoy mallados por quinientas noches blancas no podríamos apreciar el contraste de la luz titilante de una mirada que, en apenas hora y media, nos regala una gira por todos los estadios de la existencia, e incluso por otros que ni siquiera intuíamos que existían.