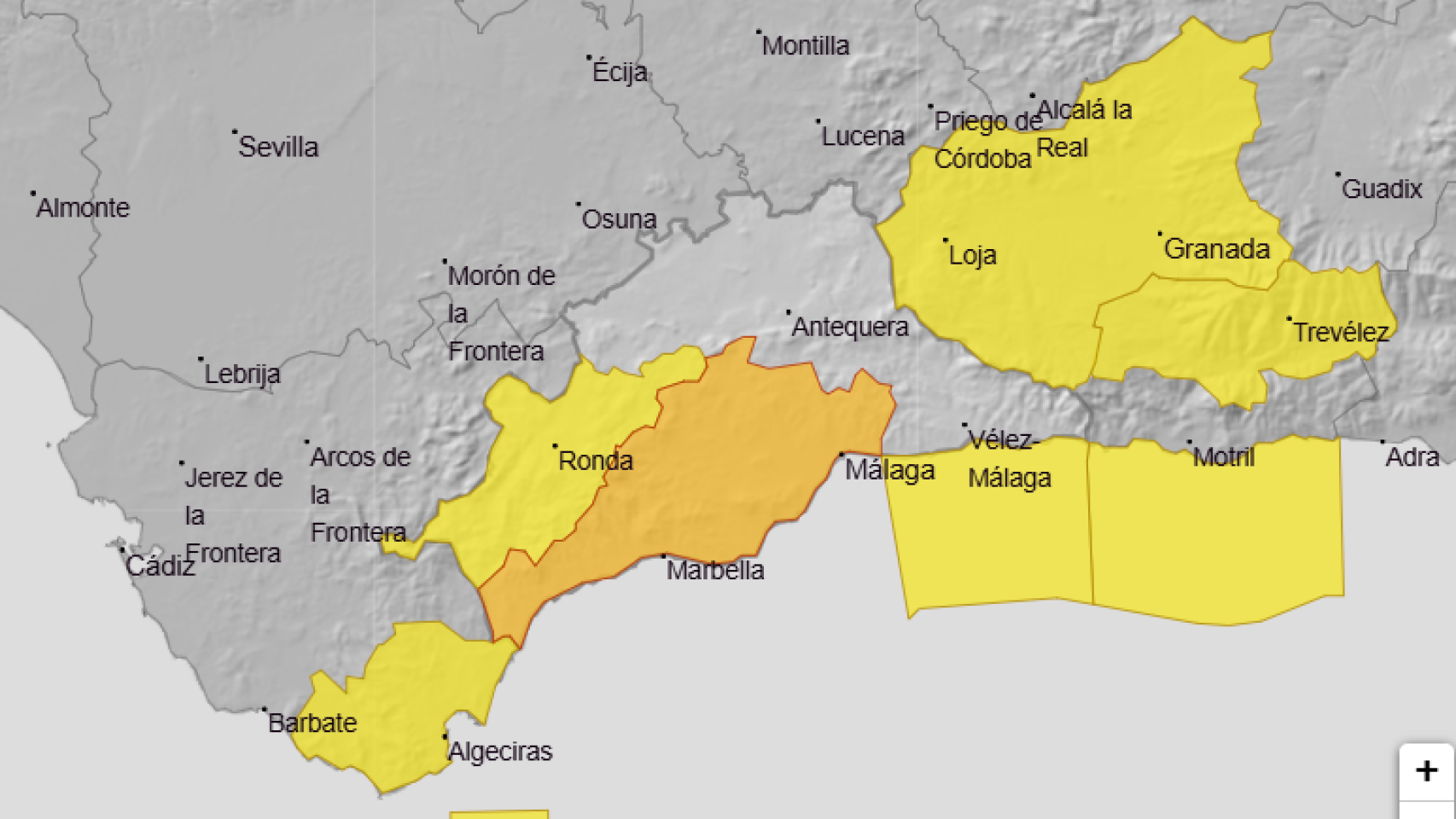La estabilidad de los sistemas de partidos en las democracias occidentales se ha basado tradicionalmente en la existencia de fuertes lealtades partidistas. Los ciudadanos, en parte por sus características sociológicas y en parte por sus preferencias ideológicas, algo que en muchas ocasiones estaba relacionado, desarrollaban una identificación positiva hacia un determinado partido que implicaba un voto sostenido al mismo a lo largo del tiempo. Además, la consolidación de los sistemas de bienestar con la mitigación de las diferencias sociales y la aparición de las clases medias que generó provocaron una creciente convergencia ideológica dando lugar a un nuevo tipo de partido, el atrápalotodo o catch-all, que se distinguió por difuminar sus contornos ideológicos y por no dirigirse a un único segmento de la sociedad sino a todos. Sin embargo, el fin de la ideología que había preconizado Daniel Bell no acabó de consolidarse y a partir de los años setenta, nuevas ideologías, algunas de ellas hijas de los nuevos movimientos sociales como el ecologismo, el feminismo o el pacifismo y otras, como la derecha radical, herederas de la peor tradición del período de entreguerras, cuyo primer exponente fue el Frente Nacional, emergieron. Los viejos partidos empezaron a ver amenazada su hegemonía y a partir de ese momento hizo su aparición el fenómeno de la volatilidad electoral, hasta entonces desconocido, que les hizo perder apoyos de manera progresiva hasta el punto que algunos de los sistemas de partidos surgidos tras la segunda posguerra acabaron desapareciendo.
Este patrón puede observarse incluso en los países de la tercera ola de la democratización, aunque en España la resiliencia que ha demostrado la vieja política es extraordinaria, mientras que en los países de la cuarta ola democratizadora, las nuevas democracias surgidas tras la descomposición del bloque del este, pronto se empezó a observar que los ciudadanos, más que identificarse positivamente con un partido, lo que tenían era una profunda repulsa hacia una determinada formación. A mediados de los años noventa se constató que en Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovenia el 77% de los ciudadanos tenían una identificación política negativa y que en consecuencia no votaban por un partido por el que se sentían cercanos, sino en contra del que detestaban. Y este es un fenómeno que está impregnando a la mayoría de los sistemas políticos y que se alimenta de la creciente polarización y que en algunos casos como en el francés se ha visto agravado por factores institucionales como un sistema electoral mayoritario a doble vuelta.
Descontento
En estas circunstancias en la que muchos ciudadanos ya no votan a favor de su opción de gobierno preferida, sino en contra una determinada opción de gobierno, como ha sucedido en Francia, no es de extrañar que crezca el descontento con la democracia. Al fin y al cabo, así concebida la democracia ha dejado de ser un sistema para determinar preferencias y se ha convertido en un instrumento para conjurar desagrados. La incógnita que se cierne es si la democracia será capaz de resistir con unos ciudadanos que se contentan con que no gobiernen y no se apliquen las políticas de aquellos a los que detestan o si su legitimidad y, por tanto, su viabilidad seguirá dependiendo de que gobiernen y se hagan las políticas que son de su preferencia.
Suscríbete para seguir leyendo