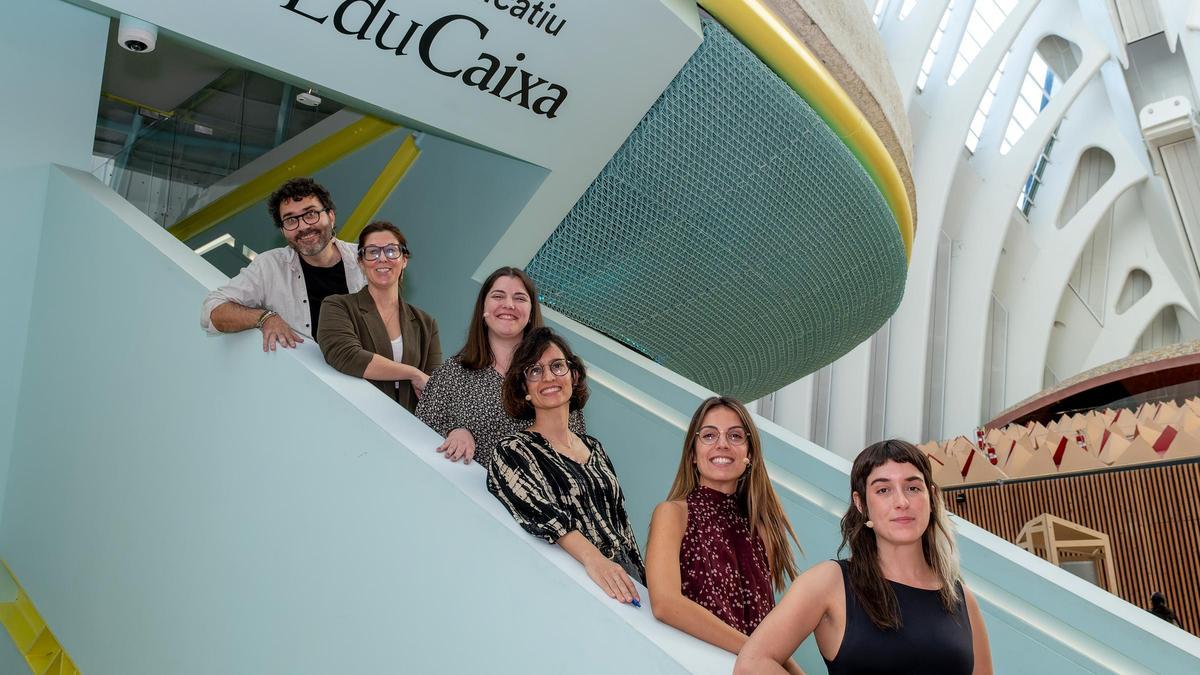EL ESPAÑOL ofrece un adelanto editorial de Fuego cruzado (Galaxia Gutenberg), el nuevo ensayo de Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío, catedráticos de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, en el que bucean y reconstruyen como no se había hecho nunca la espiral de violencia de la «larga primavera» de 1936, identificando a sus autores, sus víctimas y multitud de aspectos relacionados con sus circunsantacias. En librerías el 20 de marzo.
Un ministro superado
La mañana del día 13 de marzo, horas después del atentado contra Jiménez de Asúa, se conocía una noticia que merecía grandes titulares en la prensa. Tenía un valor simbólico indudable para las izquierdas y, por lo mismo, constituía, desde la perspectiva de las derechas, una advertencia de los nubarrones que acechaban en el horizonte. A las cuatro de la madrugada del día anterior, poco antes de que los pistoleros fascistas atentaran contra el diputado socialista, las agencias de prensa empezaban a circular la noticia de que habían ingresado en la prisión militar de Guadalajara el general Eduardo López Ochoa y el capitán de la Guardia Civil Lino Tello.
Era la principal consecuencia del auto de procesamiento de la Sala Sexta o Militar del Tribunal Supremo, tras la instrucción desarrollada por el juez Gustavo Lescure. Esta había comenzado antes de las elecciones, a mediados de enero, para esclarecer los supuestos fusilamientos ilegales que se habrían llevado a cabo en el cuartel de Pelayo, de la ciudad de Oviedo, a raíz del movimiento revolucionario de octubre de 1934.
Poco después de las elecciones, el nuevo fiscal de la República había dado un impulso al proceso presentando una querella. Desde un punto de vista político, respondía a una demanda recurrente de los integrantes del Frente Popular, esto es, la exigencia de responsabilidades penales por la represión de las fuerzas militares tras la derrota de los revolucionarios asturianos. Era la otra cara de la moneda de la amnistía, especialmente para socialistas y comunistas. Desde que se levantara la censura a primeros de enero, con el inicio de la campaña electoral, la prensa obrera había desplegado una profusa propaganda denunciando lo que, a su juicio, había sido una represión sangrienta con miles de víctimas. La acción de los militares y de los guardias civiles no podía quedar impune.
Escena del atentado contra el diputado socialista Jiménez de Asúa.
Archivo Santos Yubero
La Sala Sexta del Supremo consideraba en el auto de procesamiento que había indicios de responsabilidad contra el general López Ochoa y contra el capitán Lino Tello, quien había estado a su vez a las órdenes del comandante Lisardo Doval en Asturias. El tribunal consideraba que se habían realizado fusilamientos en el cuartel de Pelayo entre los días 11 y 14 de octubre de 1934. Y que esto había sido así «en virtud de órdenes tajantes y sin previa formación de causa», sólo precedida de interrogatorios breves a los detenidos. La Sala, en la misma línea que el fiscal general, no consideraba esos posibles delitos incluidos en la amnistía recién aprobada y, sin entrar a valorar las operaciones llevadas a cabo para sofocar la revuelta, abría la puerta a la realización de investigaciones que permitieran esclarecer totalmente lo sucedido en el cuartel ovetense.
Fuera como fuese, el impacto político del procesamiento, pero sobre todo del encarcelamiento preventivo del general López Ochoa, era indudable. Para los partidos obreros, el procesamiento de esos mandos constituía una muestra de determinación de la fiscalía en la lucha contra los enemigos de la República. Sin embargo, para la España que no había votado al Frente Popular, López Ochoa era un símbolo de la defensa del Estado, el vivo ejemplo del valiente papel del Ejército frente al desafío de los revolucionarios armados en octubre de 1934. La imagen de su entrada en prisiones, justo a los pocos días de haber salido a la calle cientos de individuos implicados en esa revuelta, muchos de ellos con delitos de sangre y bajo el paraguas de una amnistía, era impactante.
La capilla ardiente con el cuerpo sin vida del agente Gisbert [escolta de Jiménez de Asúa] se abrió la noche del mismo día 12. Por allí desfilaron numerosas autoridades y oficiales de los cuerpos de Seguridad, además de diputados y simpatizantes tanto de los partidos obreros como de la izquierda republicana. Al día siguiente, miles de seguidores del Frente Popular acompañaron a las autoridades gubernativas, con los ministros de la Gobernación y Guerra, así como los jefes de la Guardia de Asalto y la Guardia Civil a la cabeza, en la conducción del ataúd, convirtiendo el sepelio en un acto con evidentes connotaciones políticas.

Miles de personas despiden al policía Gisbert en las calles de Madrid.
Archivo Santos Yubero
Hubo mucha tensión y rabia contenida durante la marcha por las calles de Madrid, que empezó a las cuatro y media de la tarde cuando el féretro fue sacado a hombros de varios agentes de Vigilancia de la Brigada Política –que era la unidad de destino de la víctima–. No obstante, la violencia no hizo acto de presencia. Los problemas surgieron poco después de que Gisbert fuera enterrado y acabara el cortejo fúnebre. Teniendo en cuenta que había fallecido en un atentado cometido por falangistas contra un alto dirigente del PSOE y que el pistolerismo llevaba varios días regando de sangre las calles de la capital, los ánimos estaban encendidos.
Para las izquierdas, el episodio mostraba que el principal desafío de la República tras el triunfo del Frente Popular era contener la amenaza fascista. Desde su perspectiva, se confirmaba que había una acción deliberadamente desestabilizadora por parte de las derechas, que, con actos de violencia como el que había costado la vida a Gisbert, querían poner contra las cuerdas al Gobierno e impedir, a medio plazo, que la República sobreviviera. Se trataba de revertir el glorioso triunfo del Frente Popular.
El Gobierno sabía que la tensión durante el entierro podía desembocar en violencia. Al fin y al cabo, los tumultos, las quemas y los asaltos venían siendo un hábito frecuente durante la movilización de muchos simpatizantes del Frente Popular. No obstante, reaccionó lentamente y no fue hasta las seis de la tarde cuando desplegó a los guardias civiles, de Asalto e incluso agentes del cuerpo de Vigilancia para que protegieran «asilos, conventos y otros lugares», según confirmó después. Así, el Ejecutivo no logró impedir que los extremistas iniciaran la violencia, pero al menos consiguió limitarla.
En otro desafío más a las autoridades gubernativas y a sabiendas de que acarrearía disturbios, grupos de simpatizantes de los partidos obreros prolongaron las manifestaciones tras el entierro, gritando contra el fascismo y generando un clima que pedía a gritos actos de represalia contra los derechistas. Como había pasado en ocasiones anteriores, el objetivo era cualquier edificio o local que se identificara con el «fascismo», incluidos los establecimientos religiosos. La Iglesia, al fin y al cabo, era una prolongación más de la actividad ideológica conservadora.
Imagen de la redacción de ‘La Nación’ tras el ataque de los extremistas de izquierda.
Archivo Santos Yubero
Al final, la violencia se dirigió, como era previsible, hacia las sedes de los periódicos de la derecha monárquica y los edificios religiosos. El despliegue policial evitó el asalto al local donde se imprimía el diario monárquico ABC, pero los violentos tuvieron éxito en su ataque contra la sede del periódico derechista La Nación, cuyos talleres destrozaron por completo, logrando, de hecho, que ese medio no volviera a salir en los meses siguientes. «Con La Nación han hecho la tontería de quemarla», escribiría Azaña a su cuñado días más tarde.
Hubo además otros ataques contra varios negocios y un choque con derechistas en la calle Caballero de Gracia, donde un militar que intervino para mediar entre los implicados fue acusado de proteger a los fascistas y resultó agredido. Más grave fue el intento de incendiar varios edificios religiosos, tratando de emular lo ocurrido años atrás, en mayo de 1931, cuando la República echó a andar con el sambenito de la violencia anticlerical. Los radicales lograron su objetivo en la iglesia de San Luis, que resultó incendiada y destruida por completo. Pero se encontraron con la Policía en otros lugares, por lo que no pudieron completar sus objetivos.
No obstante, como no se trataba de ciudadanos corrientes, puntualmente alterados, ni del «pueblo» lleno de ira actuando de forma improvisada, sino de extremistas de izquierdas organizados y armados, el hecho de encontrarse a los agentes custodiando las propiedades de la Iglesia no los frenó. En uno de los intentos incendiarios se produjo un tiroteo con la Policía y resultó muerto el agente de Seguridad José de la Cal Hernández. El balance de víctimas mortales de esas horas no quedó ahí. Engordó en las horas y días siguientes con dos bomberos que habían intervenido para apagar el incendio de San Luis y que murieron por las graves heridas ocasionadas en acto de servicio, además del fallecimiento de un obrero de la CNT herido de bala durante los sucesos.
Entierro de uno de los bomberos muertos a consecuencia de las quemaduras que se produjo en la iglesia de San Luis.
Archivo Santos Yubero
El Consejo de Ministros tuvo una complicada y maratoniana sesión el viernes día 13. Por la mañana se aprobó una medida de extraordinaria importancia: la convocatoria de elecciones locales, que habrían de celebrarse un mes más tarde, coincidiendo con el aniversario de la República. Pero el problema que obligó a suspender el Consejo durante las primeras horas de la tarde y a prolongarlo a partir de las siete, algo inusual, fue el orden público. Cuando el ministro de la Gobernación acudió al Consejo, poco antes de esa última hora, ya sabía que después del entierro del agente Gisbert se habían producido disturbios en Madrid.
Cada día que pasaba, y todavía no se había cumplido un mes desde que se hiciera cargo del departamento, estaba más desbordado. Amedrentado desde el mismo día que supo que Azaña le quería en Gobernación, Salvador Carreras no tenía el carácter necesario para tomar decisiones enérgicas en la defensa del orden público. No quería asumir el coste de mantener una línea coherente en las órdenes transmitidas a las policías en defensa de la paz social. La tensión en las calles y la violencia no le dejaban descansar. De hecho, su salud se resintió notablemente durante esas semanas y no tardaría mucho en dimitir.
De momento, la tarde-noche de ese día 13 de marzo reconoció, a preguntas de los reporteros, la existencia de un «incidente» en la calle de Alcalá, aunque intentó escabullirse. Una vez más, recurrió al apósito habitual en los miembros del Gobierno cuando los periodistas les interrogaban por algún episodio de violencia: dijo desconocer todavía si había sido fruto de la «aglomeración de público, o de un incidente originado por un fascista». Además, negó la información que le comentaban los reporteros sobre la extrema gravedad de un herido.
Retrato de Amos Salvador Carreras.
Archivo Santos Yubero
El Consejo de Ministros resultó intenso porque la cuestión de fondo no era lo que el ministro Salvador Carreras había dicho a los reporteros. No se trataba única y simplemente de un incidente sin heridos graves, por más que, efectivamente, en la calle Caballero de Gracia, a escasos metros de la calle Alcalá, se hubiera producido un frustrado intento de linchamiento de un militar al que los exaltados acusaban infundadamente –como explicaría al día siguiente el propio ministro– de proteger a un fascista.
Dos horas y media después, a las nueve y media, José Alonso Mallol, el director general de Seguridad, acudía al Consejo para dar cuenta puntual de lo que había pasado en Madrid, que era muy grave. Hasta las once de la noche no acabó la reunión, pero al salir ni el ministro de la Gobernación ni Azaña comentaron nada. Sólo el titular de Justicia advirtió tímidamente que habían acordado tomar las medidas necesarias para impedir la «quema de edificios», pero que no se habían aprobado medidas «excepcionales» para el orden público.
No obstante, lo que sí trascendió del Consejo fue que el Gobierno parecía convencido de dos ideas. La primera, que los «sucesos desagradables» de las últimas horas estaban relacionados con «provocaciones» derechistas y que la respuesta sería «una enérgica y decidida acción» gubernativa contra los fascistas. Y la segunda, que la presencia de la violencia en las calles era una derivada del «estado de cosas en que los Gabinetes gobernantes dejaron al país», es decir, que la responsabilidad de lo que estaba ocurriendo era de la política de las derechas en el segundo bienio y del comportamiento del expresidente Portela Valladares.
Dos fotógrafos inmortalizan el estado de la iglesia de San Luis tras el incendio.
Archivo Santos Yubero
Que grupos de fascistas envalentonados estaban incrementando su presencia en las calles de Madrid y que, en esas horas, se mantuvieron activos y provocaron situaciones que podían haber desembocado en nuevas tragedias no era, desde luego, mentira. El mismo día que caía abatido el agente Gisbert unos falangistas habían improvisado una concentración nada menos que frente a la Presidencia del Consejo de Ministros en el paseo de la Castellana.
Con gritos de «Rusia no» y «Fascio, sí», además de mueras a Azaña, unos cien afiliados o simpatizantes de Falange habían puesto en un apuro a las fuerzas de la Guardia Civil que protegían el edificio. El sargento del puesto encargado de la custodia de la Presidencia logró, no obstante, que se disolvieran sin que se llegase a la violencia, aunque minutos antes otros guardias civiles que acababan de apearse del tranvía habían intervenido, desenfundándose las primeras pistolas y temiéndose lo peor.
Con todo, la falta de transparencia del Gobierno, a fin de rebajar la responsabilidad de las izquierdas obreras en la violencia tumultuaria madrileña y cargar las tintas solamente contra las provocaciones fascistas, era palmaria. Acompañaba a una censura de prensa que en las grandes ciudades era férrea. Horas más tarde, ya de madrugada, Salvador Carreras acabaría reconociendo que se habían adoptado medidas preventivas ante el temor de que hubiera violencia incendiaria tras el entierro de Gisbert. Es decir, que ellos sabían que no hacían falta provocaciones derechistas para que una parte de los congregados en el sepelio se tomaran la justicia por su mano y llevaran su ira por el atentado contra Jiménez de Asúa hasta las puertas de las iglesias y las sedes y locales conservadores.
No obstante, el ministro intentó rebajar la gravedad de lo ocurrido diciendo que los desmanes sólo habían afectado a la iglesia de San Luis y que el resto había quedado en «conatos». No reconoció la existencia de muertos ni heridos graves y reiteró la coletilla de que en toda España reinaba la tranquilidad. Para ser el Gobierno de una democracia parlamentaria llama la atención su firme afición a la falta de transparencia. Atrás quedaba la promesa formulada el 22 de febrero por el ministro Salvador Carreras, cuando, recién estrenado en el cargo, había prometido que la censura se levantaría en «poco tiempo».