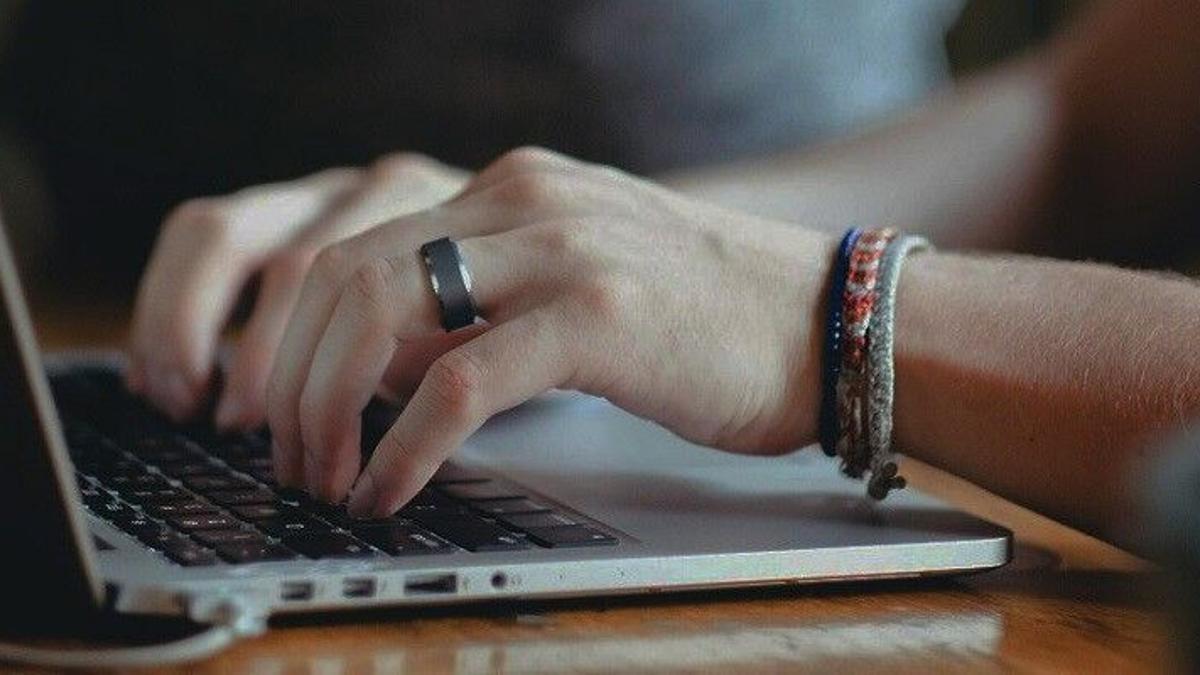Cada teléfono móvil es un pequeño mapamundi, si se atiende al origen de las materias primas con las que se produce, la procedencia de sus componentes o las fábricas donde se ensambla. El cuarzo de la pantalla puede venir de Estados Unidos o China, pero el potasio para mejorar su resistencia quizás lo haga de Canadá o Bielorrusia. La microelectrónica de su interior podría incluir cobre de Chile, plata de México y tungsteno de Rusia y, para regular su temperatura, es esencial el tantalio extraído del coltán en la República Democrática del Congo. Su alma energética reside en la batería, armada quizás con litio de Argentina y grafito de la India. Sus microchips y semiconductores vienen probablemente de Taiwán o Corea del Sur, mientras su sistema operativo se ingenió en California. El producto final no sale de una tienda sino de fábricas en China, Vietnam o la India.
Esa vuelta al mundo en una llamada ha hecho del ‘smartphone’ uno de los símbolos de la globalización, un fenómeno que se asienta en la deslocalización de las cadenas de producción y requiere de una cierta armonía en las relaciones internacionales para mantener engrasados los flujos del comercio global. No en vano, sus años felices llegaron durante el período unipolar que siguió a la victoria de Estados Unidos en la Guerra Fría, una época que ya no existe. La creciente rivalidad entre potencias, el auge del nacionalismo y las lecciones que dejó la pandemia están precipitando el repliegue de la globalización y, por el camino, reconfigurando el negocio tecnológico. El sector que tiene las llaves del futuro.
«La competencia geopolítica en el sector es cada vez más feroz y lo está complicando todo», asegura Francisco Jerónimo, vicepresidente para Europa de la International Data Corporation (IDC), consultora de referencia en el mercado tecnológico. «Aquellos que sean capaces de controlar nuevas tecnologías como el 6G o la inteligencia artificial serán capaces de controlar lo que pasa alrededor del mundo». Los principales competidores en esta historia son Norteamérica y Asia. Del primero salen los sistemas operativos y las aplicaciones dominantes en la mayoría de teléfonos del mundo. Un negocio acaparado por Google y Apple. En el segundo se fabrican el grueso de los componentes del hardware, desde procesadores, a baterías o tarjetas de memoria. Principalmente en China, Vietnam e India, pero también en Taiwán, Corea y Japón.
Los semiconductores y procesadores son los elementos más codiciados del ‘hardware’, ya que pocas compañías los fabrican, como se vio durante la pandemia. Taiwán, Corea y China concentran su producción, pero una parte significativa del diseño y la propiedad intelectual está en manos de empresas estadounidenses como Intel o Qualcomm. Esa suerte de división del trabajo intercontinental, en la que Europa desempeña un rol secundario, funcionó relativamente bien hasta que Washington trató de ponerle puertas al campo bajo la presidencia de Donald Trump.
Medidas contra la expansión china
Bajo el argumento de que compañías como Huawei o ZTE no eran de fiar por su presunta subordinación al régimen chino, les cerró las puertas del mercado estadounidense, al tiempo que forzó a Google a denegarles el servicio de Android. Una campaña acompañada de fuertes presiones a la Unión Europea y otros aliados occidentales para que renunciaran a los sistemas de 5G de Huawei, una de las compañías que lideraba su despliegue en Europa.
«Lo que EEUU ha hecho es tratar de frenar la expansión de la tecnología china y algunas de sus compañías a otras regiones del globo porque si China es capaz de dominar el despliegue del 5G, tanto Washington como Bruselas serán totalmente dependientes de Pekín», asegura Jerónimo. Esa guerra tecnológica, librada a cañonazos de vetos, aranceles y otras medidas proteccionistas, ha llevado a China, Rusia o India a desarrollar sus propios sistemas operativos, todavía en fase incipiente. Y, en paralelo, Occidente está tratando de diversificar riesgos, basculando hacia India o Vietnam para manufacturar allí parte de su producción.
Repatriación de parte de la producción
La rivalidad sinoestadounidense es solo una de las variables de la ecuación. Tanto la pandemia del covid, que dinamitó durante meses las cadenas de suministros del comercio mundial, como las brutales guerras en Ucrania y Gaza, con las perrturbaciones que ha generado para el tráfico marítimo en el mar Rojo, han acelerado el debate sobre la relocalización y la soberanía tecnológica. «En Occidente se están tomando medidas para repatriar parte de las industrias estratégicas que dejamos que se marcharan en los últimos 30 años», dice Cristian Castillo, economista de la Universitat Oberta de Catalunya. «Pero son procesos que llevan tiempo. Una fábrica de semiconductores necesita tres o cuatro años para entrar en funcionamiento«.
Apple, por ejemplo, ha anunciado que empezara a fabricar parte de sus productos en EEUU, mientras Nokia ha empezado a hacer lo propio en Hungría. «Cada vez veremos a más marcas produciendo en sus regiones de origen o, al menos ensamblando allí sus productos, porque es más barato en términos de transporte y ayuda a diversificar riesgos», dice Jerónimo, el vicepresidente de IDC Europa.
La guerra tecnológica no ha irrumpido al mismo nivel en el ámbito de las materias primas, el más de medio centenar de minerales y metales que se utilizan para fabricar los ‘smartphones’. Pero la fiebre por varios de ellos, como el coltán, el oro, el estaño o el tungsteno, los llamados «minerales de sangre», está alimentando conflictos armados como el del Congo y fomentando la inestabilidad en algunas regiones. «Quizás no hemos llegado a ese punto por la interconexión de los mercados. Si China restringiera el acceso de compañías extrajeras a sus tierras raras, probablemente se le cerraría la puerta a ciertas tecnologías, por lo que acabaría pagando un precio», afirma Kristin Vekasi, geoeconomista de la Universidad de Maine. Un pragmatismo que es susceptible de cambiar si la tensión entre las grandes potencias sigue aumentando.