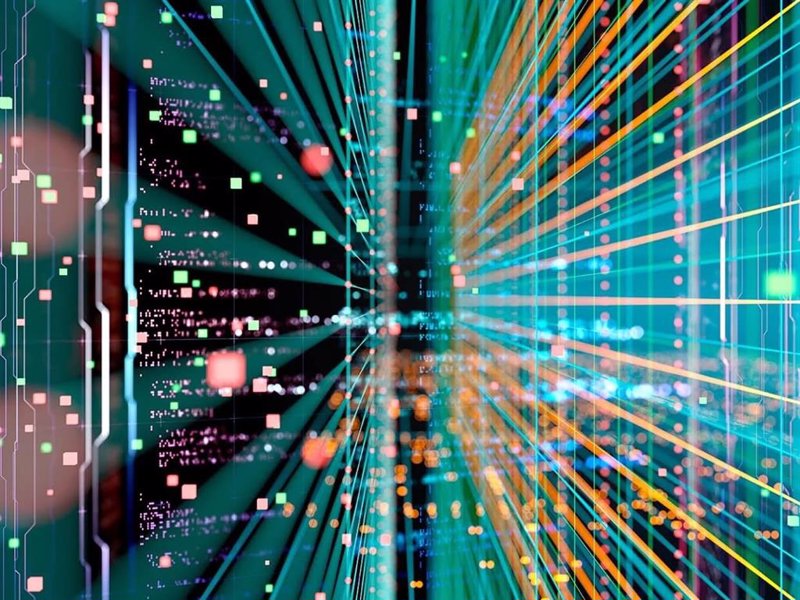En el espectáculo televisado y aderezado con memes en que se ha convertido la política española, nada mejor que una votación de infarto. Una votación de infarto en un superpleno en el que se votan superdecretos. Al rojo vivo. Imagínese la satisfacción de asistir a todo esto desde Bélgica sabiéndose el inescrutable rey del mambo, el que maneja el cotarro, el sereno que hace sonar el manojo de llaves que recibió gracias al endiablado resultado electoral del pasado 23 de julio.
Míriam Nogueras es el rostro anguloso, un poco amerindio y un punto fascinante del puro chantaje de Junts en Madrid, pero todo el mundo sabe que el que está en la realización, el que habla por el pinganillo, es Carles Puigdemont. @KRLS, el president número 130 –Estados Unidos ha tenido 46; Cataluña, casi milenaria, 132, partiendo de aquel obispo de Gerona del siglo XIV llamado Berenguer de Cruïlles, president inaugural cuando no había presidentes de nada–, se recrea en el placer que ha descubierto en su exilio de prófugo en Bélgica: el vicio oracular.
Desde la Casa de la República catalana en Waterloo, que suena tan fantasioso como el castillo de Moulinsart de Tintín pero que existe de verdad, Puigdemont destila su pensamiento en tuits crípticos que apenas dejan adivinar las instrucciones políticas que ha dado a los suyos. Estrictamente vinculadas, dice, al cumplimiento de las condiciones públicas y secretas de sus acuerdos con Pedro Sánchez, de quien sabemos, eso sí lo sabemos, que no se fía.
Puigdemont tiende a evacuar sus decisiones in extremis. Ya sea suspender la independencia declarada segundos antes o hacer abstenerse a sus siete peones parlamentarios en Madrid, como el pasado miércoles. Desde hace siete años es el maestro del suspense español –español a su pesar–. Ya no debería sorprender a nadie, pero lo sigue haciendo, si atendemos a los artículos, los comentarios y los aspavientos de los corresponsales políticos. Al Gobierno seguramente no le sorprenda tanto. Hay mucha gente y muy bien pagada trabajando en Moncloa, entre la que habrá expertos en prospectiva, arúspices de las entrañas independentistas y sobre todo interlocutores permanentes del expresident prófugo y su gente.
Puigdemont, que espera en Bélgica la amnistía para volver como patriarca invicto a Cataluña, no se fía de Sánchez. Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, pactó su investidura como presidente del Gobierno de España con un partido reaccionario y declaradamente antiespañol liderado por un hombre en busca y captura. Cualquiera se da cuenta de que poco bueno puede salir de una alianza semejante. Pero ambos tienen algo en común: les encanta jugar. Quizá eso explique su manera de hacer política. La afición al escondite de uno –al escondite de urnas, de intenciones y de sí mismo–, la despreocupada sucesión de quiebros fácticos y semánticos del otro.
Se da la circunstancia, además, de que uno y otro tienen estrategias complementarias. Puigdemont se hace fuerte apretándole las tuercas a Sánchez, sometiéndole aparentemente a negociaciones agónicas, esgrimiendo ante sus huestes los privilegios penales y los trofeos competenciales que va rascando. Y Sánchez, casi nada, conserva el poder, para regocijo de una izquierda que aplaude con entusiasmo su astucia perruna y acepta cualquier concesión con tal de que no gobierne la derecha. Las jornadas límite alimentan además una leyenda, la de Sánchez como superviviente político, que va camino de convertirse en autosuficiente. En su crónica del miércoles en El País, Carlos E. Cué hablaba de la «baraka» del presidente, asimilándole inadvertidamente con Francisco Franco, otro gran superviviente que se trajo puesto el término de Marruecos por la suerte providencial que según los rifeños le protegía de las balas.
El problema de este juego en el que las piezas son las del Estado es que el tablero y las normas las ha puesto uno de los jugadores. Puigdemont es como el protagonista de aquel anuncio de televisión de los 90 del popular juego de mesa que imponía estrafalarios significados a las palabras –barco animal acuático, pulpo animal de compañía– como condición para no recoger el juego y marcharse con él. Es mi Scattergories y me lo llevo. Su compañero de partida está dispuesto a seguir cediendo para continuar jugando, pero llegará un momento en el que no tendrá sentido hacerlo y, sobre todo, no resultará divertido para nadie, ni siquiera para él.
Feijóo: si lo sé no vengo
El líder de la oposición se presentó al espectáculo parlamentario del miércoles con voz y voto pero sin mucho ánimo. Tras confesarse «atónito» por la incertidumbre, los fallos técnicos y las votaciones que se repetían mientras el Gobierno se aseguraba la validación de dos de sus tres decretos, Alberto Núñez Feijóo reconoció que de haber sabido que la política era esto se hubiera dedicado a otra cosa. Por seguir con el respaldo catódico: como el nombre de aquel concurso de los 80 presentado por Jordi Hurtado, Si lo sé no vengo.
No es la primera vez que el presidente del PP confiesa públicamente sus reservas hacia la actividad a la que ha dedicado media vida. Ya en su vídeo electoral de julio explicó que había entrado en política a regañadientes. Se sabe que también vino un poco a la fuerza a Madrid para hacerse cargo del partido cuando el liderazgo de Pablo Casado hizo aguas.
Ahora que los pactos de Sánchez fuerzan las costuras del sistema, Feijóo comparte públicamente un desfallecimiento de ánimo poco edificante, especialmente para sus votantes. La sinceridad de Feijóo, que fue el candidato más votado en las elecciones del 23 de julio, es humanamente plausible, pero políticamente desconcertante. Es difícil imaginar que en la actual coyuntura el líder de la oposición pueda serlo a su pesar. La depresión de Feijóo se antoja otro síntoma, y no menor, de la crisis española.
Buscando ‘hilillos’ desesperadamente
Otra que el miércoles perdió la sonrisa y las ganas de repartir besos fue Yolanda Díaz. Mientras Sánchez lograba salvar los muebles en el último momento, la vicepresidenta segunda encajaba en solitario las consecuencias de la debilidad del Gobierno viendo caer su decreto para la reforma del subsidio de desempleo por el voto en contra de sus antiguos correligionarios de Unidas Podemos. «Es muy difícil gobernar así», declaró cariacontecida, mientras fuentes interesadas filtraban el malestar de Moncloa por la falta de mano izquierda de Díaz a la hora de supervisar el camino de los morados hacia su extinción.
Viajar a su tierra, Galicia, para figurar a pie de playa en la respuesta a la crisis de los pellets se presentó como una ocasión inmejorable de pasar página y comenzar a hacer campaña de cara a las inminentes elecciones autonómicas, en las que Díaz se juega mucho. La marea blanca ofrece un inesperado artefacto propagandístico al que los partidos de izquierda se aferran con la esperanza de que propicie un vuelco electoral quimérico hasta hace unos días.
Entre las portavoces gubernamentales ha sobresalido por su motivación la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Lejos de cultivar la colaboración entre administraciones para ofrecer soluciones al problema, Ribera ridiculizaba las peticiones de medios de la Xunta de Galicia esgrimiendo como criterio de autoridad «la cantidad de memes» que circulaban por las redes contra la gestión autonómica de la contaminación plástica.
Las imágenes de los impermeables en las playas con el mar picado de fondo, los voluntarios filtrando con voluntarismo playas inmensas a través de pequeños tamices, han precedido a la reaparición de la palabra mágica: Prestige.
«Cada generación en Galicia tiene su naufragio, su catástrofe contaminante. Dos décadas después de la marea negra del Prestige, las playas gallegas se enfrentan a los riesgos de una marea blanca de plásticos del tamaño de un grano de arroz. Los pellets han resbalado hasta el lenguaje; la gente les llama lágrimas. 26.000 kilos de lágrimas son muchas lágrimas. Y además son lágrimas amargas, con un potencial tóxico en los adictivos químicos», escribía este sábado en El País Manuel Rivas, en un reportaje, titulado precisamente «26,2 toneladas de lágrimas», casi tan sentimental como militante. «No hay comparación en las dimensiones de la catástrofe del Prestige y los pellets del Toconao. Pero sí tiene sentido establecer algunos paralelismos en los tics del poder en la derecha gallega. Empezando por esa pulsión negacionista», aseguraba.
Al margen de la romantización de la tragedia y del ensimismado pesimismo que condena a Galicia, no se sabe por qué, a una maldición periódica de carácter generacional, no podía faltar en el artículo de Rivas la inevitable mención a los «hilillos de plastilina», aquella ocurrencia del entonces ministro Mariano Rajoy para describir las fugas de fuel del petrolero hundido frente a la costa de La Coruña en 2002. Una expresión que simbolizó la ineptitud del PP para afrontar aquella crisis ambiental y reputacional. Rivas y Ribera, repentina coleccionista de memes, participan en la búsqueda del gazapo, de la metedura de pata equivalente a aquellos hilillos que permita asociar a la Xunta con las consecuencias del vertido del 8 de diciembre frente a las costas portuguesas y que abra una ventana de oportunidad para erosionar la presumible victoria popular el 18 de febrero.
El ojo mágico de Autonomía
Este sábado, antes de que se jugara el derbi vasco en San Mamés, tuvo lugar en Bilbao la manifestación anual convocada por la plataforma Sare y apoyada por EH Bildu a favor de los presos de ETA. Se calcula que hubo unos veinte mil asistentes, una cifra considerablemente inferior a la de otros años, pero en las fotografías parece que hay muchos más. Es el ojo mágico de Autonomía, la calle donde se celebran desde hace décadas algunas de las grandes manifestaciones en la capital vizcaína.
Tramo urbano de la vieja Nacional 634 que une San Sebastián y Santiago de Compostela, a lo largo de su casi kilómetro y medio se suceden suavemente varios cambios de rasante. Por ello, cuando hay una manifestación se puede ver casi completa desde los extremos de la calle, con las cabezas apretadas por la perspectiva, dando siempre una impresión multitudinaria, haya veinte mil o cien mil personas.
El mundo abertzale ha sabido sacar partido al potencial escenográfico de Autonomía. La marcha parte de la plaza de La Casilla y recorre 750 metros antes de llegar al cruce con General Concha, el punto ideal para inmortalizar la cabecera con apoteosis de banderas y estandartes y una masa suficiente detrás para dar una impresión multitudinaria. Es la foto de la hegemonía social y política que persiguen. Pero es un trampantojo.
Todas las claves de la actualidad y últimas horas, en el canal de WhatsApp de El Independiente. Únete aquí