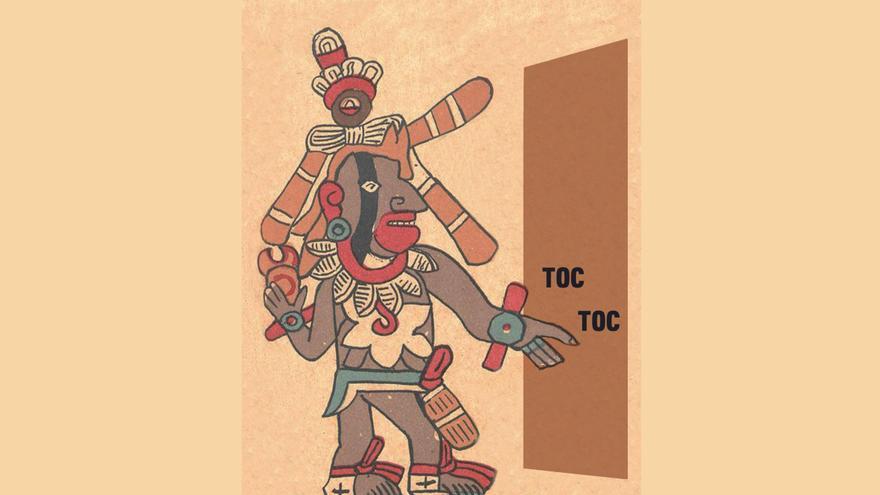Mexicanos, españoles, peruanos, colombianos, cubanos, chilenos, los nativos de esos orígenes que vivimos en los Estados Unidos nos hemos pasado la vida explicando a nuestros vecinos por qué queremos ser llamados así, pero los «americanos» han sido inflexibles. Siempre nos han llamado hispanos.
Me lo hace recordar con sus formidables notas sobre la inmigración nuestro amigo Javier Junceda, quien es asturiano y español por la tierra que habita, «americano» por ancestro materno y peruano por la cantidad de amigos y de universidades del país andino que lo han nombrado doctor y profesor «honoris causa» y amigo del Perú. En cualquier momento, Junceda cita el primer artículo de la «Pepa», la primera Constitución de la España alzada contra Bonaparte que a la letra dice: Artículo 1.° La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
¿Y por qué no? Si el sueño unionista de Simón Bolívar se hubiera cumplido, los nuestros serían una comunidad de estados libres del vasallaje colonial, pero capaces de construir nuestro destino juntos y de hacer frente a la prepotencia de cualquier imperio.
El «Times» pronostica que la migración va a ser un tema muy importante en las próximas elecciones de Estados Unidos. Quiere decir eso que los hispanos vamos a ser el plato de racismo que sazona la desabrida retórica del Sr. Trump.
Muchos periódicos describen como una amenazante invasión la llamada Marcha de los Pobres que hoy se acerca a la frontera norteamericana. Y eso es absurdo. Se les debería aceptar con alegría porque la inmigración es lo más saludable que le puede pasar a la economía estadounidense. El racismo visceral es lo que impide este reconocimiento.
Y, por eso, recuerdo una verdadera invasión: la de Pancho Villa, nuestro terrible paisano.
Si yo fuera un maestro mexicano, mi primera clase sería sobre la invasión de Pancho Villa a los Estados Unidos.
Nunca, en toda su historia, esa potencia mundial ha sufrido el asedio de una fuerza extranjera, y mucho menos si esta procede de países hispanoamericanos. La historia siempre ha sido al revés, y eso siempre ha sonado natural.
El 9 de marzo de 1916, un ejército de quinientos mexicanos ingresó en la villa de Columbus, localizada en el condado de Luna, en Nuevo México, y comenzó la invasión.
«¡Viva Pancho Villa!», gritaban los de delante. «¡Viva México!», respondían los de atrás. Después de una batalla que duró seis horas, triunfaron.
Este era un episodio de revolución social que se estaba desarrollando en el país azteca que había comenzado en 1910 con la deposición del tirano Porfirio Díaz y había continuado con una masiva destrucción del latifundio y entrega de la tierra a los campesinos pobres.
Estados Unidos no se quedó de brazos cruzados. Diez mil soldados de este país ingresaron en Chihuahua para capturar a don Pancho Villa vivo o muerto, y acabar con su presencia militar.
Aquello fue un desastre para los norteamericanos porque, a pesar de contar con fuerzas infinitamente superiores, no pudieron aplastar al ejército rebelde ni capturar al ciclón del norte.
Fracasados y humillados, abandonaron el país casi un año después de iniciada su intervención.
Por cierto, hubo decenas de dolidas cartas en las que el gobierno mexicano de Venustiano Carranza pedía disculpas y condenaba el atrevimiento de Pancho Villa. Pero, por su parte, la sociedad mexicana rechazó al agresor extranjero y mantuvo la historia como un secreto orgullo que nunca iba a abandonar.
Ese orgullo no les pertenece solo a ellos, sino a todos nosotros los «hispanos».
Por eso, las décadas que he pasado en los Estados Unidos han sido particularmente influidas por el fenómeno de la migración que es mayoritariamente mexicana y de una penetración de productos y caracteres con los cuales la ola hispana recupera tierras y logra que su gente tenga derecho a «hablar en cristiano» en los Estados Unidos.