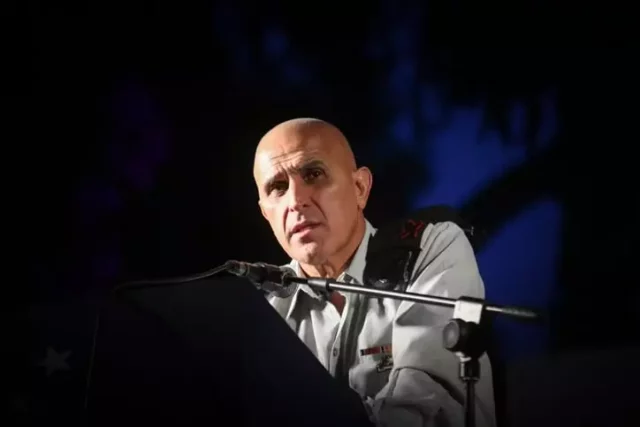Siempre me pregunté qué sería de las bolas del bombo que se quedan sin repartir un premio, tristes y olvidadas en el recuerdo efímero de quien porta un décimo que, tras la decepción, irá directamente a la basura o permanecerá unos días metido en un cajón, por si acaso, no fuera que. Por exclusión, las bolas de la decepción suman 98.193 en el sorteo de Navidad. Carecen de premio directo. Los señores y señoras de la lotería introducen el día anterior 100.000 bolas en un bombo y 1.807 en el otro, el de los premios más o menos importantes, el que transmite la felicidad a la circunferencia más grande. Hay 1.807 figuritas esféricas fabricadas con madera y grabadas a láser destinadas a la gloria y más de 98.000 abocadas directamente al fracaso. Incluso al desprecio. Vaya número feo, se dice a menudo. Imposible que tocara, se escucha más allá. Vade retro. Fuera. A la papelera.
Tenían todas las bolas igualdad de oportunidades. Las 100.000. En idénticas condiciones comenzaron el sorteo, las 100.000 con los nervios de quien acude a una oposición con el temario aprendido; con la misma ilusión de aparejarse con alguna de las 1.807 del bombo vecino, tan cerca, a apenas unos centímetros de la gloria o de la oportunidad perdida.
Al término del sorteo entendí la paradoja de la vida y la maldición de la lotería. No siempre es cuestión de talento. La suerte juega a menudo en contra de todos nosotros. Allí metidas, sin premio con el que emparentarse, y cuando los niños y niñas de san Ildefonso se retiran entre bambalinas y el salón de loterías se va quedando vacío (disfraces olvidados en las butacas, la dignidad arrumbada en algún pasillo), las bolas no premiadas se abandonan en ese silencio que solo comprenden (o sea, la mayoría) quienes sueñan con la expectativa de unir su destino al Gordo, al segundo o al tercer premio, siquiera a algún cuarto, al menos una pedrea. Nada.
Y allí permanecen, en la penumbra del lugar de los hechos, las bolas malogradas, los opositores y opositoras que no pasaron la prueba, la metáfora de la vida que deja fuera del mercado de trabajo a jóvenes con talento solo por ser jóvenes, lo mismo que a muchas mujeres que un mes tras otro aparecen en la estadística como peor remuneradas que sus compañeros hombres. En ese bombo alza las cejas, el gesto torcido, la gente que en las guerras se queda fuera del reparto de comida, el joven al que su gobierno moviliza para tomar parte en un conflicto que quizá no apoya, el enfermo que acumula meses en las listas de espera, el ciudadano que aguarda sin éxito una respuesta de la Administración, el tipo que soporta una cola durante horas, paciente, y al final se queda sin poder subir al autobús porque va hasta arriba, el empresario que aspira a conseguir una subvención que nunca llega, etcétera.
Somos seres arrojados a la suerte, a la buena suerte de otros, al azar de un sorteo de lotería o a la injusticia de una sociedad imposibilitada de premiar a todos sus miembros. Decepcionados, pero no rendidos, regresamos al año siguiente, o a la semana siguiente, o al mes siguiente, o al sorteo siguiente, con las mismas expectativas e idéntica esperanza, la de salir de ese recipiente de desgraciados y encontrar a nuestro par en el bombo vecino. Y así una vez tras otra. ¿Hace el fracaso que nos rindamos? Jamás. Ahí está el sorteo del Niño para atestiguarlo. Arrastrando aún nuestra más reciente decepción y de nuevo con la expectativa en todo lo alto, nos encaminamos a la próxima administración de lotería. La vida misma, esperanzados de que en la próxima oportunidad salgamos del bombo.