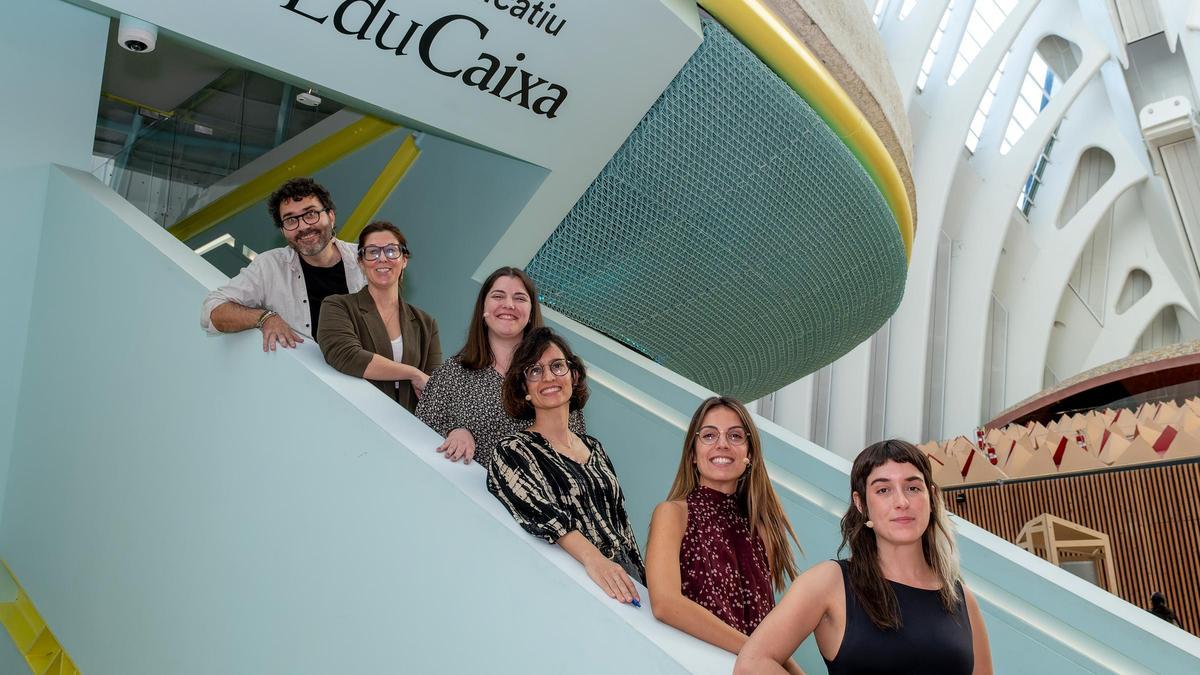«Si ellos se van, ¿quién va a salir a pescar?». Sentado a la sombra de una caseta, Youssoupha Fall observa de soslayo a cuatro jóvenes que merodean en torno a las decenas de cayucos que reposan sobre la arena de la playa de Kayar, en Senegal. «Son el futuro de nuestro país, lo mejor que tenemos. Y se están yendo. Todos», dice este experto pescador con amargura. A escasos metros, en la comisaría de policía, 30 chavales sentados en el suelo aguardan su turno para declarar. Son los últimos de una larga lista. Fueron detenidos la noche anterior cuando ya estaban subidos a una embarcación que pretendía zarpar rumbo a Canarias. En estos días, el éxodo de los jóvenes senegaleses hacia el archipiélago es constante, espeso, doloroso. Visible. Es el relato de un país herido.
Son las diez de la mañana y el calor ya aprieta en Mbao, decenas de kilómetros al norte, donde el mar y la tierra se abrazan. Gigantescas dunas de arena circundan este pequeño pueblo que se asoma a la desembocadura del río Senegal. Pape Modou Fall se sienta a la sombra de un gigantesco árbol con lo que queda de sus vecinos. Todos son mayores, como él. Y mujeres que venden cacahuetes. Ni rastro de jóvenes. «Sin ellos no hay esperanza», dice, «este pueblo va a desaparecer». Al grito de Barça o barzakh (Barcelona o la muerte), decenas de chavales de Mbao han seguido el camino marcado por los cayucos, como ya hicieron sus padres, sus tíos o sus hermanos mayores. Ahora se van hasta las niñas. Sin pensarlo siquiera.
Senegal se convirtió el pasado verano en el epicentro de la emigración irregular hacia Canarias. Solo en 2023 más de 35.000 personas lograron llegar a Canarias desde el continente africano, una cifra nunca vista. De ellas, algo más de la mitad eran jóvenes senegaleses, que se suman a los que no lo lograron: unos 30.000 en total. La crisis económica, la pobreza, la falta de empleo, el sueño de una vida mejor. Todas son razones poderosas. Desde casi cualquier punto de la costa, Kayar, Mbour, Yoff, Gandiol o Saint Louis, alejados de miradas indiscretas, grupos de chavales se lanzaron a una aventura incierta. Muchos murieron en el intento, como lo atestiguan decenas de naufragios que costaron cientos de vidas, pero la mayoría consiguió llegar. Para ellos comenzó entonces otra aventura.
En el cercano Mboumbaye, el joven Amadou Mactar Niang, responsable del equipo de fútbol del pueblo, se lamenta de su mala suerte. «En los días de partido tenemos que traer jugadores de otros sitios para que jueguen con nosotros porque aquí ya no quedan. Da igual que seas estudiante, agricultor o pescador. Todos piensan que en España van a tener un futuro mejor, una vida diferente. Cuando vengo a entrenar y veo el campo de fútbol desierto hasta a mi me dan ganas de irme. Pero luego pienso que no, que la vida es lo único que tenemos y que es demasiado peligroso». Tres días antes, un cayuco naufragó cerca de aquí: los cadáveres de cinco niñas fueron devueltos por el mar de la veintena de jóvenes tragados por las olas.
La paradoja es que Senegal crece. En los últimos años ha pasado de estar en vias de desarrollo a ser considerado un país de renta media. Su tradicional estabilidad y un clima favorable para los negocios atraen a la inversión extranjera, cada vez menos francesa y europea y más china, turca o marroquí. Cuando el visitante recorre los 45 kilómetros del nuevo aeropuerto hasta Dakar, la capital del país, se queda prendado del flamante nuevo estadio de fútbol, la autopista de peaje, las fábricas de ropa o el tren regional. El hallazgo de gas y petróleo que comenzará a fluir en 2024 hace que las expectativas sean incluso mejores. El problema es que millones de senegaleses siguen bajo el umbral de la pobreza. Lo llaman crecimiento no inclusivo. El enorme peso del sector informal y un sistema educativo que hace aguas bloquean el ascensor social de una juventud que, a diferencia de sus padres y abuelos, está cada vez más conectada con el mundo gracias a Internet, las redes sociales y los omnipresentes teléfonos móviles, por donde circulan los vídeos del éxito europeo de los nuevos referentes: los modou modou, los emigrantes.
Petit también soñó una vez con irse. Su amigo Falou le llama desde Las Palmas y le cuenta que está bien, que tiene trabajo. Crecieron juntos en el barrio de Gueule Tappé, en Dakar, pero la emigración del segundo les separó. «Es normal. En Senegal muchos jóvenes han perdido la esperanza en el futuro», asegura. Es técnico de instalación de aire acondicionado, pero solo trabaja a ratos. Lo poco que gana lo cede a la gran casa familiar en la que vive todavía y una parte la invierte en su pequeño negocio de cría de pollos y conejos que ha montado en la azotea. «Me da para ir tirando. Pero la vida debería ser mucho más que ir tirando, todos tenemos sueños y queremos conseguir cosas. Aquí, ahora mismo, es muy complicado», dice con voz resignada.
En el camino hacia Soumbedioune, el punto de donde un día zarpó Falou con la ayuda de su padre que era pescador, Petit saluda a otros jóvenes como él. La misma mirada de frustración, la misma calma antes de la tormenta. Es la hora de la descarga de pescado y las mujeres se acercan a las barcas para comprar los ejemplares más lustrosos, las capturas más apetecibles que luego venden allí mismo, a pie de playa. «Buf, esto ya no es lo que era. Antes pescábamos kilos y kilos, pero desde que los grandes barcos venidos de China, Turquía o Europa faenan en estas aguas apenas queda nada para nosotros», dice Samba, vestido con un mono amarillo. Es una queja general, la misma historia desde hace años. No hay pescado, no hay trabajo: toca irse.
Como ocurre a la mayoría de países africanos, Senegal está aún anclado a su sector primario. En concreto, la pesca da empleo a unas 600.000 personas y representa el 30% de sus exportaciones. Sin embargo, su importancia va mucho más allá. El propio nombre del país procede de la expresión Sunu Gaal (nuestro cayuco) y el pescado forma parte de la dieta básica hasta el punto de que es la base del plato nacional, el thiebudienne. Sin embargo, es un sector en crisis. La enorme presión sobre el stock de la pesca artesanal, con 10.400 cayucos censados, las periódicas restricciones impuestas por Mauritania, cuyas aguas son un caladero habitual para miles de senegaleses, y sobre todo la creciente presencia de barcos industriales extranjeros que, bajo pabellón senegalés y con licencia nacional, compiten con los artesanales con técnicas prohibidas como el arrastre, han provocado un descenso de las capturas. Pescar es cada vez menos rentable.
El pasado 2 de junio, Amadou Ndiaye, chófer de camiones, regresaba del rezo de los viernes en la mezquita de Goxu Mbathe, en Saint Louis. La policía se había apostado en todos los cruces de la ciudad para impedir una serie de protestas que habían estallado el día anterior. Un agente le identifica como uno de los manifestantes, aunque él lo niega. «Intentaron detenerme y me golpearon. Me rompieron el dedo, pero conseguí escapar. Un amigo me dijo que mejor que me fuera porque iban a por mí, así que cogí el primer cayuco que salía hacia Canarias», cuenta sentado en un banco de un parque de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, mientras enseña su dedo amputado. Se fue tan rápido que ni se lo dijo a su madre.
Senegal atraviesa un periodo de turbulencias políticas que dura ya tres años. En marzo de 2021, el líder opositor Ousmane Sonko, que cuenta con un enorme apoyo popular sobre todo entre los más jóvenes merced a un discurso rupturista y de lucha contra la corrupción, fue detenido por la Policía. Una joven empleada de un salón de masajes lo acusaba de violación. Para el propio Sonko y para decenas de miles de senegaleses se trataba de una nueva estratagema del sistema para eliminarlo de la carrera presidencial. Las manifestación más violentas de la historia reciente de este país estallaron en casi todas las ciudades, abriendo un ciclo de protestas que vivió su paroxismo el pasado verano y que provocó más de medio centenar de muertos, sobre todo por disparos.
Al considerarlo un desafío insurreccional, el Gobierno reaccionó con extrema dureza. Civiles armados irrumpieron en las protestas con la complicidad manifiesta de la policía, que no dudó en usar a niños como parapeto para que impedir que les lanzaran piedras. Después de junio, las protestas se han acallado. Con Sonko en la cárcel, su partido ilegalido y más de un millar de personas detenidas, la intensa represión y el manifiesto retroceso de las libertades han llevado a Senegal al límite. Su tradicional estabilidad se ha roto por momentos.
En el pequeño pueblo de Gnit, a las orillas del lago de Guiers, Bane Ba recibe una llamada. Es su hijo, Amadou, que le cuenta que está en una isla española en medio del Atlántico, en un campamento llamado Canarias 50, que está bien, que le dan de comer todos los días y que pronto se irá a la Península. Le explica las razones que le empujaron a marchar, que mejor lejos que en una cárcel, que no podía arriesgarse. Ella lo entiende y le desea lo mejor, sabedora de que en pocos meses, quizás, podrá empezar a mandar algo de dinero para ayudarle en su vejez. A los pocos días, Amadou Ndiaye se sube a un avión y llega a la Península, una gota más en el mar de los miles de senegaleses que se buscan la vida en España.
Las remesas. Esa es la concreción material del sueño de la emigración. En Kayar, Soda Niass acuna con ternura a su hijo. Es la esposa de Thimbo Samb, un joven senegalés que un día se marchó en cayuco y que hoy es un conocido influencer y actor en España. Gracias a su tenacidad, a su paciencia, a su éxito, los suyos hoy viven mejor y ha podido construir una gran casa familiar que les acoge que es la envidia de sus vecinos. «Todo lo que yo diga de él es poco, siempre se preocupa por nosotros. La distancia es dura pero ha ido persiguiendo sus sueños sin olvidarse de mirar a quienes quedamos atrás», asegura su madre, Fatou Gadji. En cada barrio, en cada pueblo, en cada rincón de Senegal hay un Thimbo Samb. O decenas de ellos. Son los superhéroes de Marvel, la clave para entenderlo todo.
Claro que llegar no es fácil. Solo en 2023 unos 10.000 senegaleses fueron interceptados en el camino por las fuerzas de seguridad de su país, de Mauritania o de Marruecos. La Guardia Civil española es decisiva en la vigilancia con patrulleras y aviones. De vuelta a la casilla de salida. En el popular asentamiento de Pikine, en la ciudad de Saint Louis, un grupo de jóvenes se lame las heridas de sus intentos frustrados. «Hasta cuatro veces me subí a un cayuco, pero no tuve suerte», dice Abdou Khadre, «no entiendo por qué no podemos viajar en avión como hacen los blancos. Nos hemos gastado todo el dinero que teníamos y aquí seguimos». Para ello necesitan un visado, pero los consulados europeos se han convertido en inexpugnables fortalezas, los requisitos son imposibles para la mayoría y solo con mucho dinero y contactos es posible viajar legalmente.
En demasiadas ocasiones es la muerte la que acecha. «En 2021 vi ahogarse a muchos. Uno de los motores explotó y la barca se pegó fuego. Un montón de amigos se fueron al fondo del mar», recuerda El Hadji Malick Ka. Uno de esos lugares marcados por la tragedia es Gantour, un pequeño pueblo de agricultores a unos 15 kilómetros al sur de Saint Louis. «En aquel cayuco íbamos doce miembros de la misma familia», recuerda Pape Abou Mbengue, «todos primos, tíos y sobrinos. Desde que salimos de Mbour nos encontramos con viento y el mar muy agitado. Luego nos perdimos durante días. La gente empezó a morirse y los íbamos tirando por la borda». Mientras riega las cebollas de la parcela familiar, este joven de 23 años lo sigue teniendo claro: «Si mañana me entero que hay un cayuco que sale y tengo posibilidad de entrar, no me lo pienso. Aquí no hay nada para mi», remata.
Los pescadores de Senegal saben guardar sus secretos. Ellos saben de qué va esto. Amadou Seck es uno de ellos. «Los propios jóvenes se organizan para salir. Quienes llevan la barca ni siquiera pagan, es todo improvisado, espontáneo», asegura. Los organizadores se llevan un buen dinero, pero también asumen el riesgo de ser detenidos. Él llegó a Tenerife en la llamada crisis de los cayucos de 2006. Como era menor de edad, se quedó y conoció a Javier Pérez jugando al fútbol en el barrio. «Nos hicimos amigos íntimos, muchas veces vino a mi casa a comer un potajito», recuerda este cocinero tinerfeño con una sonrisa. Pero las cosas se torcieron para Amadou y acabó regresando a su tierra. Hoy, ambos se reencuentran en Saint Louis tras más de una década sin verse. El senegalés acaba de tener un hijo al que ha bautizado con el nombre de Javier. En las costuras de toda tragedia también florecen las bellas historias. Para celebrar el reencuentro organizan un asadero en la misma playa de donde Amadou zarpó un día para luego regresar.
En Bargny, Fatou Niang está cansada. Cría a sus dos hijos pequeños con la única ayuda de su madre, que ya está mayor, y hay muchos días que le cuesta encontrar algo para echar en la olla. Hasta el material para la escuela lo tiene que pedir. Hace unas semanas alguien le contó que a los niños que llegan en cayuco a Canarias les dan una casa y tres comidas al día y que pueden ir al colegio sin tener que pagar nada. «En ese momento decidí que me iba y me los llevaba conmigo. Quiero que estudien, que tengan una vida mejor, lo que nunca podrán tener aquí», asegura. Dos días más tarde, un cayuco sale del mismo Bargny. Fatou lo arregla todo y se presenta en el punto de encuentro. A última hora, el organizador del viaje, asustado de ver tanta gente a bordo, les impide subir. El resto tampoco va muy lejos. Veinticuatro horas después, la playa amanece salpicada de cadáveres. Otra tragedia, más de 150 fallecidos.
El gran relato de las migraciones se construye con pequeñas historias como estas. Llenas de dolor, renuncia,pérdidas y fracasos. Pero también de esperanzas, alegrías, éxitos y hasta golpes de suerte. No son cifras. Son gente con sueños. Adama Ndiaye es grande como un ropero y se ha pasado más de media vida persiguiendo los bancos de peces en el mar. Para él, habituado a las olas, llegar hasta El Hierro no fue tan duro como para la mayoría. De aquello hace ya casi tres años. Entonces solo hablaba wolof, la lengua nacional senegalesa. Ahora vive en una finca de Málaga, donde trabaja de sol a sol. El pasado mes de noviembre le mandó un mensaje a un amigo: «El campo bueno, pero echo de menos el mar. En cuanto tenga papeles, yo ir al mar. Inshalah». Adama aún tiene una larga batalla por delante. Pero ha conseguido llegar.