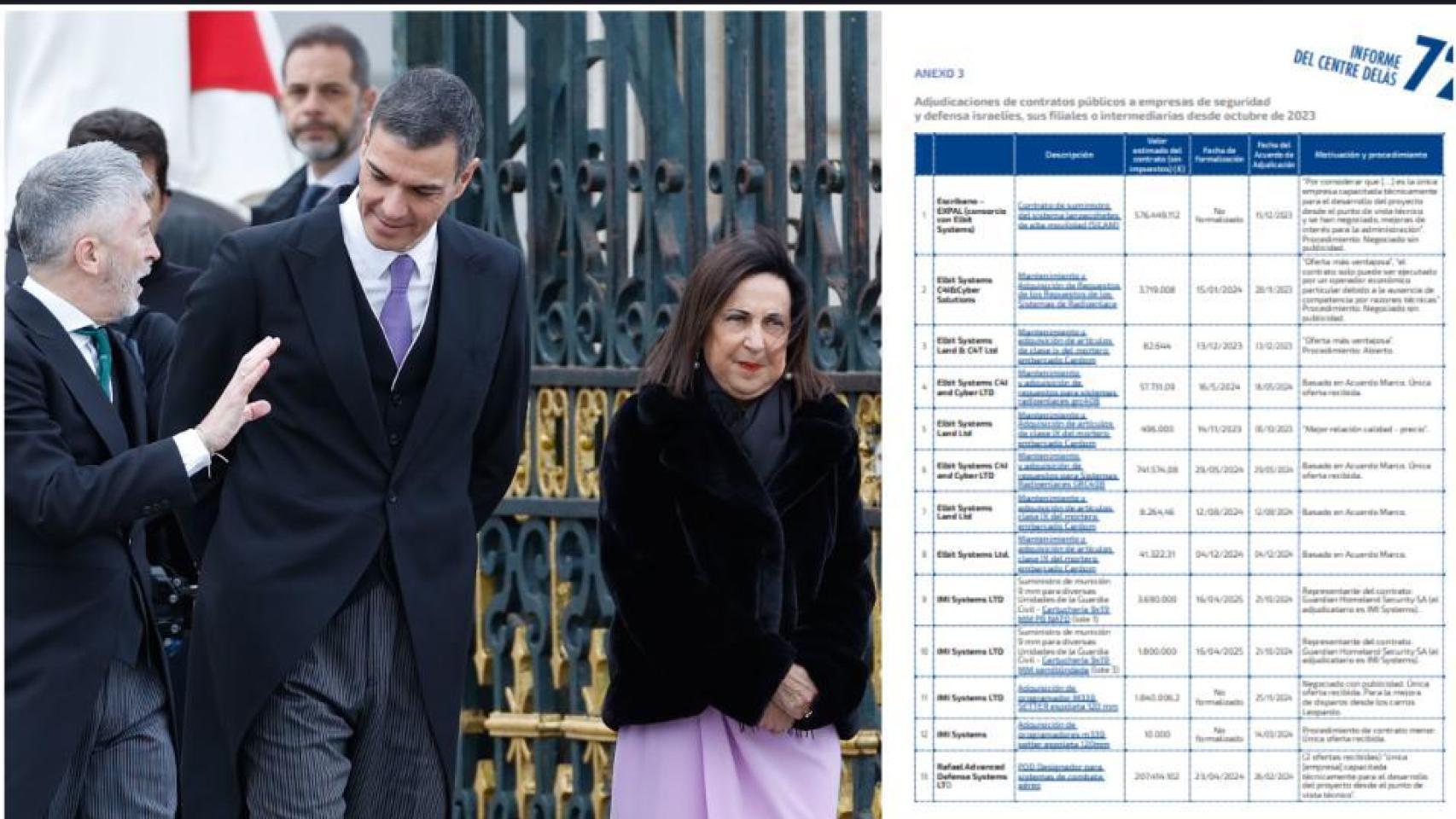“Yo soy la Inmaculada Concepción”. Con estas sencillas pero tajantes palabras le contestó aquella Señora a la niña Bernardette Soubirous en la gruta de Lourdes.
Este prodigio ocurrió en el año 1858. Bernardette, una niña de 14 años, enfermiza, casi analfabeta —apenas podía acudir al colegio por sus problemas respiratorios—, de familia muy humilde, fue testigo de las maravillas que se llevaron a cabo aquel año en una gruta de Lourdes (Francia).
Una Señora —como ella llamaba siempre a la aparición—, con vestido blanco resplandeciente y cinturón azul la sonreía desde una cueva que servía de pocilga al lado del río. Esta Señora le iba dando instrucciones en cada visión a la niña Bernardette de lo que tenía que hacer y decir, pero nadie la creía en el pueblo, ni siquiera sus padres, la gente se mofaba de ella, hasta que el cura Peyramale que la interrogaba continuamente haciéndole preguntas sobre aquellas supuestas apariciones le dijo:
—Mañana, cuando vayas a la gruta, pregúntale a esa Señora su nombre.
La inocente niña así lo hizo, al hablar de nuevo con aquella esplendorosa mujer le preguntó:
—¿Cómo te llamas?
—“Yo soy la Inmaculada Concepción” —respondió la Señora.
Bernardette, como no había escuchado nunca ese nombre se fue corriendo hasta la iglesia del pueblo en busca del sacerdote Peyramale, para que no se le olvidara lo iba repitiendo por todo el camino.
Al llegar, sin más le espetó al cura.
— “¡Yo soy la Inmaculada Concepción!”—eso me ha dicho la Señora.
Al escuchar estas palabras el sacerdote se quedó sin aliento, aturdido; no daba crédito a lo que decía Bernardette…
Era imposible que aquella niña tan atrasada, de un pueblecito perdido en el Pirineo francés, donde apenas llegaba alguna noticia del exterior conociera esa advocación de la Virgen. Sólo hacía cuatro años que el Papa Pío IX había proclamado en su bula “Ineffabilis Deus” el dogma de fe de la Inmaculada Concepción.
Desde ese momento el sacerdote se tomó muy en serio a Bernardette y comenzó a defenderla ante las críticas de los vecinos, e incluso, ante la actitud de dureza de sus padres que llegaron a prohibirle acudir a rezar a la gruta de las apariciones.
Ante este hecho prodigioso, parece claro deducir que, por primera y única vez la Virgen María corrobora su sobrenombre o advocación, sin que exista ningún caso parecido en la historia de las apariciones marianas. Nunca le había dicho a nadie su nombre, sin embargo, en este caso se identifica como la “Inmaculada Concepción”. Pero, ¿no habría sido más lógico que se hubiera definido como María, o Miriam —que al parecer era su verdadero nombre?—. También podría haber dicho: “Soy María, la madre de Jesús”…
Es claro que la Virgen quiso confirmar la bula de Pío IX, nombrándose a sí misma “Inmaculada Concepción”, dando con ello su plácet a tal sobrenombre. Como siempre los caminos del Señor son inescrutables.