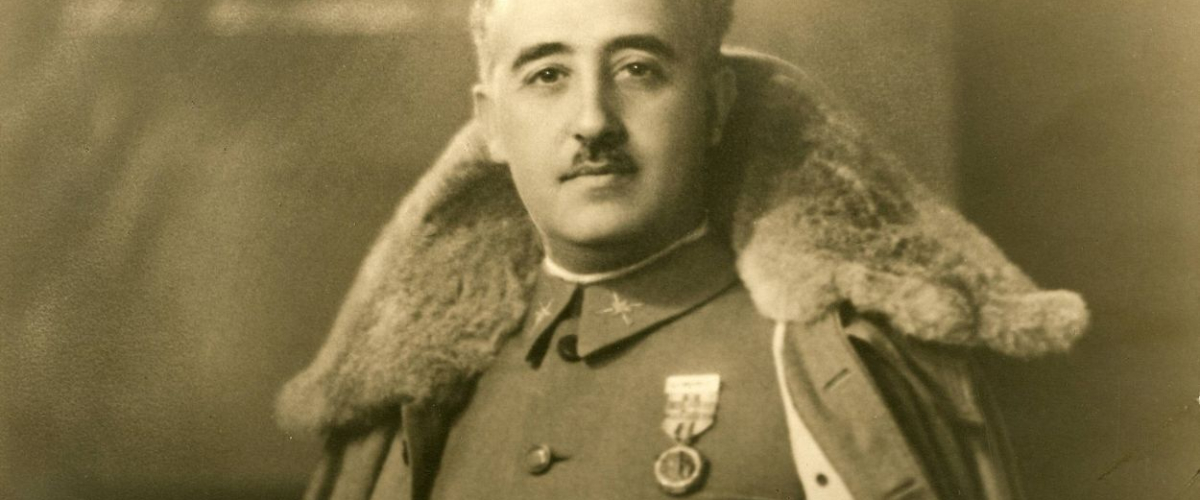Discutíamos el gran Jerónimo Granda y un modesto servidor sobre cuándo puedes ser considerado viejo. ¿Cuando no se te sube esto? ¿Cuando se te baja aquello, cuando se te dispara lo otro o cuando te cae al abismo lo de más allá? Maneras de pasar la tertulia matutina en tan excelente, ocurrente y culta compañía. Grande duda: yo, nada. Me explico. Eres viejo cuando te ven viejo los demás. Y punto pelota.
Yo me sentía el rey de todo el mundo hasta una lejana tarde en la pradería (ejem) que rodea la Escuela de Idiomas de mi ciudad, esperando a una compañera. Cinco chorbos esperantes y una piba ídem que buscaba el menos peligroso, por lo que fuere, para que le diese fuego, que entonces se fumaba. Nos evaluó al quinteto y se decidió por mí, por aquel que sacaba al resto más años que la guerra de los treinta. Echó una calada y caminó hacia el tablón de anuncios exterior. Ni siquiera me miró, pues a cierta edad no te miran, es que no te ven, seas persona, animal o cosa. A lo que yo me vengo a referir es a que entonces mismo me di cuenta de que era ya viejo.
Pocos meses después, volviendo en autobús de una playa urbana, más tieso que una viga (pensaba yo), agarrado a la barra agarradera esa, oigo una voz joven que se dirigía a un anciano para cederle el asiento. Miro a mi alrededor y a nadie provecto veo… hasta que me doy cuenta de que aquel jodío niñato tan educado me estaba hablando a mí. Entonces mismo me di cuenta de que era ya viejo.
Eres viejo cuando tu farmacéutico habitual te saluda con un «No nos llegó el paracetamol» y te comienza a expender la medicación correspondiente a la receta electrónica, cantándola en alto el muy canalla: ansiolíticos, inductores al sueño, antimigrañas, crema antiespasmos musculares, antitodo: justo lo que lleva el tipo ese que comparte mostrador y al que uno le echaría por lo bajo 85 años. Entonces mismo te das cuenta de que eres viejo.
Esta mañana, en el súper, me armé un taco con el carrito, un mogollón de envases de leche, unos zumos, lo desbaraté todo… y escuché avergonzadísimo dos dulces voces de una pareja milenial guapísima que me ofrecían ayuda con insistencia y con vocativos cariñosos («caballero, espere, que le ayudamos»). Aparte de agradecido, cómo no sentirse viejo, con lo potente y poderoso que uno era.
Pero lo gordo es no aceptarlo. En una revisión médica rutinaria, fui atendido y mimado por aquellos a quienes dedico estas líneas. ¡Exalumnos míos en Secundaria! Aterrorizado al verlos, tumbado en la camilla, temiendo venganzas postergadas, escuché como en un sueño amenazador: «Hombre, profe, qué cosas verte por aquí». Y comenzaron su labor, no sé si con el vigor que procedía o aún con más intensidad. Me volvían y revolvían, y solo acerté a susurrar −algo tembloroso, es cierto− allí, tendido en el lecho del dolor, a merced de sus trabajos manuales tan obligatorios como intimidatorios: «No lo recuerdo bien, pero ¿os aprobé a todos, verdad?». Se rieron a carcajadas y uno llegó a rebajar mi cara de terror quejica: «Y a mí me pusiste sobresaliente, profe». Algo me relajé. La muy vigilante y profesional jefa vigilaba la operación. A un gesto suyo comenzó la ceremonia de incorporarme. Como yo siempre me creí el rey de todo el mundo, insisto, me erguí lo que pude, bajé las piernas, aparentando una agilidad de la que carecía, me sentí un chaval. Solo al darme una vuelta brusca comprobé, al borde de las lágrimas, que aquellos enfermeros tan discretos y su supervisora tenían las manos extendidas y prestas para evitar que me rompiese la crisma… sin que yo me diese cuenta. ¿Cómo no sentirme viejo, pero tan bien vigilado? Amanecerá Dios y medraremos.