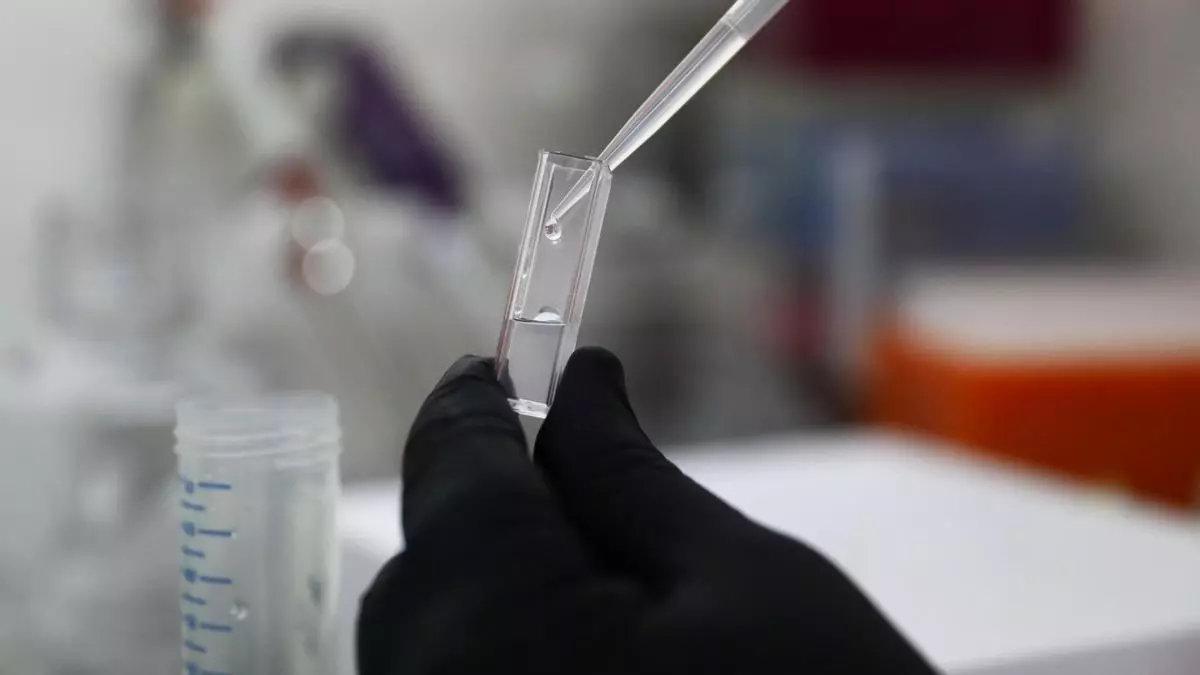La anulación por el Tribunal Supremo del nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado pone sobre la mesa algo que era necesario afrontar y que la ciudadanía, de formas muy diversas, reclama: que los cargos públicos sean cubiertos por quienes tengan méritos para ello y no por conveniencias partidistas y reparto de prebendas. En definitiva, que los partidos se sujeten a criterios estrictos y pierdan poder en el uso privado de lo público.
La discusión, en estos momentos en los que los ataques al Poder Judicial por parte del gobierno y sus aliados son preocupantes, es si lo llamado político debe ser incontrolable, otorgando a los partidos un poder inmenso impropio de una democracia o, si por el contrario, los tribunales pueden controlar la acción política. Una discusión ésta no novedosa y que alcanzó en el franquismo su máxima expresión con la extensión casi plena del concepto de acto político no sujeto a control judicial y que la democracia invirtió en favor de la competencia judicial en la aplicación de la ley a la actividad del gobierno. Volver al franquismo es tendencia en muchas cosas, aunque los nuevos antifranquistas de salón no se percaten de que lo imitan con auténtica perfección y deleite.
El Consejo de Estado es un órgano consultivo del gobierno en materias jurídicas, razón por la cual su presidente es nombrado por el Ejecutivo entre “juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado”( art. 6 L.O.3/1980). Es decir, el gobierno tiene competencia exclusiva para designar a quien debe ser el presidente de la institución, pero ha de someterse a esos dos requisitos que la ley establece. Libertad sujeta a dos condiciones que, bien mirado, no son tan estrictas, pues personas que las cumplan las hay. Se trata únicamente de elegir entre quienes las alcanzan sin anteponer intereses diversos a la propia letra y espíritu de la ley. O, lo que es lo mismo, de acatar las leyes.
Hay quienes consideran que el concepto de jurista de “reconocido prestigio” es político, que carece de contenido más allá de su valoración por el gobierno. Es decir, que el Ejecutivo puede entenderlo en cada caso conforme a su visión particular y propia de la oportunidad plena que rige la vida política. En definitiva, que este requisito no vincula, que carece de sentido alguno y que la clase política puede hacer en toda situación lo que le plazca. Magdalena Valerio, pues, licenciada en derecho, preparadora de opositores en un centro privado y funcionaria, sería una jurista modelo entre los juristas, un ejemplo a seguir y un curriculum a imitar por quienes hemos hecho del derecho nuestra profesión.
Por el contrario, otros pensamos que ya era hora de que el Tribunal Supremo abriera esta puerta estableciendo requisitos a determinados nombramientos, que se objetivaran aquellos, que el mérito y el conocimiento fueran determinantes del cargo y la función, sobre todo en aquellos casos en que son inseparables de la institución. Que los nombramientos, por tanto, pierdan discrecionalidad, que no sean fruto de la retribución a personas leales al partido, pago por los servicios prestados. Que se limite el poder a quienes lo quieren absoluto.
El concepto de “reconocido prestigio”, cierto es, no es pacífico, ni se puede definir con absoluta certeza. Tiene, pues, un margen de libre apreciación que permite su extensión o reducción según quien lo aplica. Pero el requisito existe, de modo que someterlo a la plena discrecionalidad gubernamental, sin concreción alguna, aunque sea en sus líneas más elementales, por exclusión de quien no lo tiene al menos, se traduce en su eliminación, en la negación misma de su carácter de presupuesto o condición. Concluir que el gobierno es libre de determinarlo siempre es tanto como considerar la norma vacía de contenido.
Reconocido prestigio no es criterio absolutamente objetivo y cuantificable. Pero sí es fácil, incluso en sentido no jurídico, de detectar cuando no se da, por comparación o lógica. Y en este caso, como en tantos otros, era de una evidencia incontestable que la Sra. Valerio, política valorada en ese ámbito, no lo tenía en el jurídico y, sin duda alguna, no lo tenía para ser, ni más, ni menos, que la presidenta del máximo órgano consultivo en materia jurídica del Estado.
La resolución dictada debería ser el inicio de un proceso que culmine en la exigencia a todos de responsabilidades en la sujeción de sus creadas facultades de conceder prebendas a normas objetivas y que tantas veces los ciudadanos demandamos. La resolución, en lugar de ser criticada o alabada por afectar a unos, debería dar paso a una nueva situación que llevara a los partidos a sujetar su conducta a otra distinta. Acabar con los asesores que no asesoran por carecer de conocimientos de los que asesorar sería un buen comienzo y los tribunales, siguiendo esta sentencia, podrían empezar a poner orden donde rige un cierto caos ético.
La reacción de Bolaños ha sido, si bien se mira, la contraria a la que los ciudadanos deberíamos tener: no de alegría por poner fin o las bases al uso y abuso de lo público, sino la propia de quien vive inmerso en ese submundo de lo político que quieren sin reglas y sujeciones. La oligarquía partidista que puede ser tan peligrosa como la dictadura personal. Al fin y al cabo en ambos casos lo que se quiere es hacer y deshacer sin control alguno, cual si el Estado les correspondiera.
La resolución puede ser el comienzo de lo que la calle reclama. Difícil será, pero el Tribunal Supremo ha dado un paso adelante que convendría seguir y apoyar.