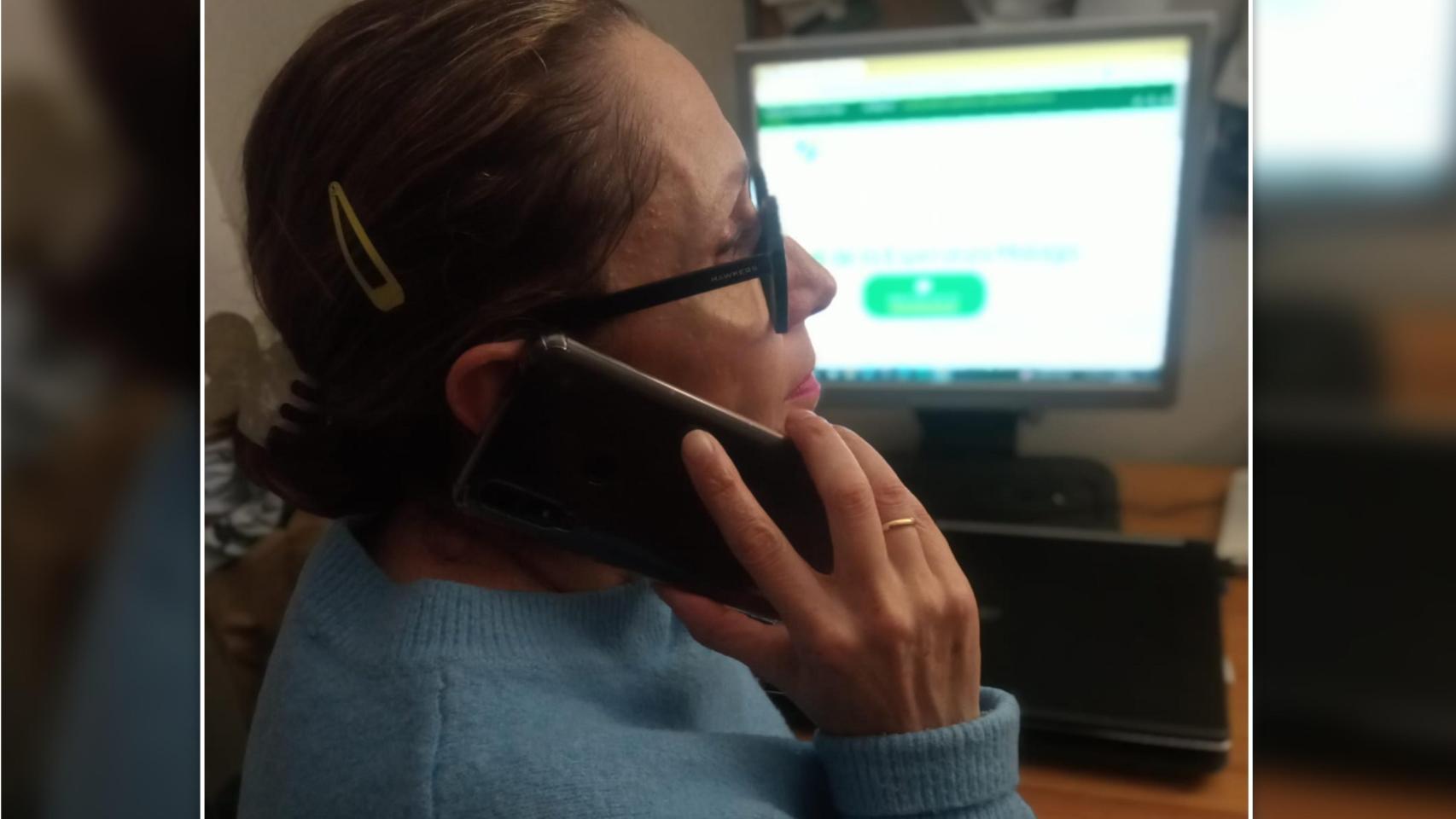En la plaza frente al Museo de Arte de Tel Aviv, rebautizada como la Plaza de los Cautivos, Ilia Taraschansky sostiene con los brazos en alto un cartel con la foto de su hija Galia, una niña de 13 años secuestrada por Hamás durante el masivo ataque terrorista sobre el sur de Israel que puso en marcha la guerra en Gaza. Alguna gente llega y le abraza e Ilia aguanta el tipo estoicamente. Aquel Sábado Negro no sólo vio desaparecer a su hija. Su niño de 16 años murió asfixiado cuando los pistoleros palestinos les obligaron a salir del cuarto seguro en el que se escondían quemando neumáticos frente a la puerta y tras hacer un agujero en la cerradura. Ya no le quedan lágrimas ni odio, afirma, pero quiere que Hamás y Benjamín Netanyahu paguen por lo sucedido. “Yo ya he pagado el precio. La mitad de mí ha muerto. Ya no me queda compasión”, dice con gesto sereno.
La devastadora incursión del 7 de octubre, en la que murieron 1.400 personas, la mayoría civiles, ha dejado un clima fúnebre en la sociedad israelí. Este es un país pequeño y casi todo el mundo tenía algún amigo o familiar en los kibutz, moshav y pueblos agrícolas de la periferia de Gaza. La tristeza y el trauma se mezclan con una renovada vulnerabilidad que ha reavivado la memoria del Holocausto, la misma fragilidad que el sionismo se confabuló para extirpar casi siempre a base de fuerza bruta. El miedo visceral heredado de la historia judía está alimentando el hambre de revancha, que mezclado con años de deshumanización de los palestinos, ayuda a explicar las dimensiones de la respuesta en Gaza.
Entre las familias de los 246 rehenes no hay consenso sobre cómo debería actuar el Gobierno. La cifra baila casi a diario por las dificultades que están teniendo los forenses para identificar a las víctimas de la masacre y restarlas del total de desaparecidos. Muchos cuerpos están calcinados o troceados. Algunas familias están participando en las vigilias y concentraciones sin tener si quiera confirmación de que los suyos están en Gaza. Es el caso de los hermanos Yair y Ethan Horn, desaparecidos en el kibutz Nir Oz, uno de los principales escenarios del brutal aquelarre. “No tenemos confirmación, pero creemos que están allí”, dice su tío, Sergio Chmiel, de 61 años. También para los servicios de inteligencia está resultando difícil obtener pruebas sobre el paradero de los desaparecidos. La información llega a cuenta gotas a las familias.
¿Alto el fuego o continuidad de la guerra?
La mayoría parecen estar en contra del alto el fuego, a menos que vaya precedido de la liberación de todos los rehenes. Hamás le ha puesto al canje un precio de salida oneroso: la liberación de todos los presos palestinos en las cárceles israelíes. Alrededor de 6.000, una cifra que incluye más de un millar de detenidos sin cargos y 170 niños. “Hace un mes hubiera dicho que sí al alto el fuego, pero sabiendo ahora todas las cosas horribles que hicieron, como cocinar a un bebé en un horno, me parece una inmoralidad”, afirma Chmiel sosteniendo un cartel con las fotos de sus sobrinos. Las familias son conscientes también que cada día que pasa hay más opciones de que los suyos mueran en los bombardeos que están arrasando Gaza, una política que según el primer ministro Netanyahu, ayudará a poner presión sobre Hamás para que se rinda o libere a los rehenes de forma incondicional. Un grupo que incluye también a niños, ancianos, mujeres y enfermos. Hasta la fecha han soltado a cuatro mujeres. Todas civiles. Una quinta (militar) fue rescatada por los soldados que operan dentro de Gaza.
Diane Macabit quiere una solución rápida y al precio que sea. Al hablar de sus dos gemelos veinteañeros, dos chicos “saludables y preciosos”, no puede contener las lágrimas. “Yo quiero que se pare todo. Tiene que haber un alto el fuego porque temo que les pase algo por lo que está haciendo el Ejército. Cada día es más peligroso”, dice rodeada de familiares. A su lado, se ha instalado una larguísima mesa de Sabbath, tan engalanada como las que aquel Sábado Negro y sangriento acabó destruyendo. En cada silla vacía, hay un cartel con el nombre de un rehén. Algunas familias han comenzado a acampar en la plaza, situada frente al Ministerio de Defensa.
Sentimiento de indefensión
El cautiverio de los rehenes está haciendo todavía más difícil el duelo colectivo, como también la rabia que muchos sienten por la indefensión que sintieron aquel día. El ataque en el kibutz Beria, donde vivía Ilia Taraschansky con sus dos hijos, comenzó sobre las 6.30 de la mañana. A esa hora recibió la primera comunicación interna advirtiéndole de que decenas de hombres armados habían penetrado en el perímetro del kibutz. Pero la ayuda no llegó hasta muchas horas después. “No fue hasta las 21.30 cuando oí por primera vez a gente hablando en hebreo con acento israelí, después de muchas horas escondido detrás de un seto”, recuerda ahora. Su hijo ya había fallecido; su hija, desaparecido.
“Me siento traicionado porque las dimensiones de la masacre me dicen que fuimos abandonados por la miopía de la seguridad del Estado. Se supone que la unidad de respuesta rápida del kibutz tenía que aguantar unos 15 minutos hasta que llegaran refuerzos, pero tardaron horas”, añade Ilia, que como cientos de miles de israelíes de la periferia de Gaza y la frontera del Líbano han pasado estas últimas semanas desplazados en hoteles, tras ser evacuados por las autoridades. “Este Gobierno tiene sangre en las manos, como la tiene Hamás. Quiero que liberen a mi hija y luego que se vayan para ser juzgados en los tribunales”, afirma Ilia.